Los sistemas de cuevas en mundos como Titán
Que nuestro Sistema Solar es un lugar muy diverso a nivel geológico nadie lo duda, y precisamente, asombrados por todas estas diferencias, nos preguntamos, ¿hay procesos geológicos análogos en cuerpos aparentemente tan distintos como lo son la Tierra y Titán?
Titán es uno de los satélites de Saturno más interesantes no solo a nivel geológico, sino también a nivel astrobiológico: es el único satélite que tiene una atmósfera importante -tanto que su presión atmosférica en la superficie es superior a la de nuestro planeta- y es también, junto con la Tierra, el único lugar de nuestro Sistema Solar donde existe una especie de «ciclo hidrológico»… aunque con hidrocarburos en vez de con agua y, por último, donde existe un océano de agua líquida debajo de su corteza helada.
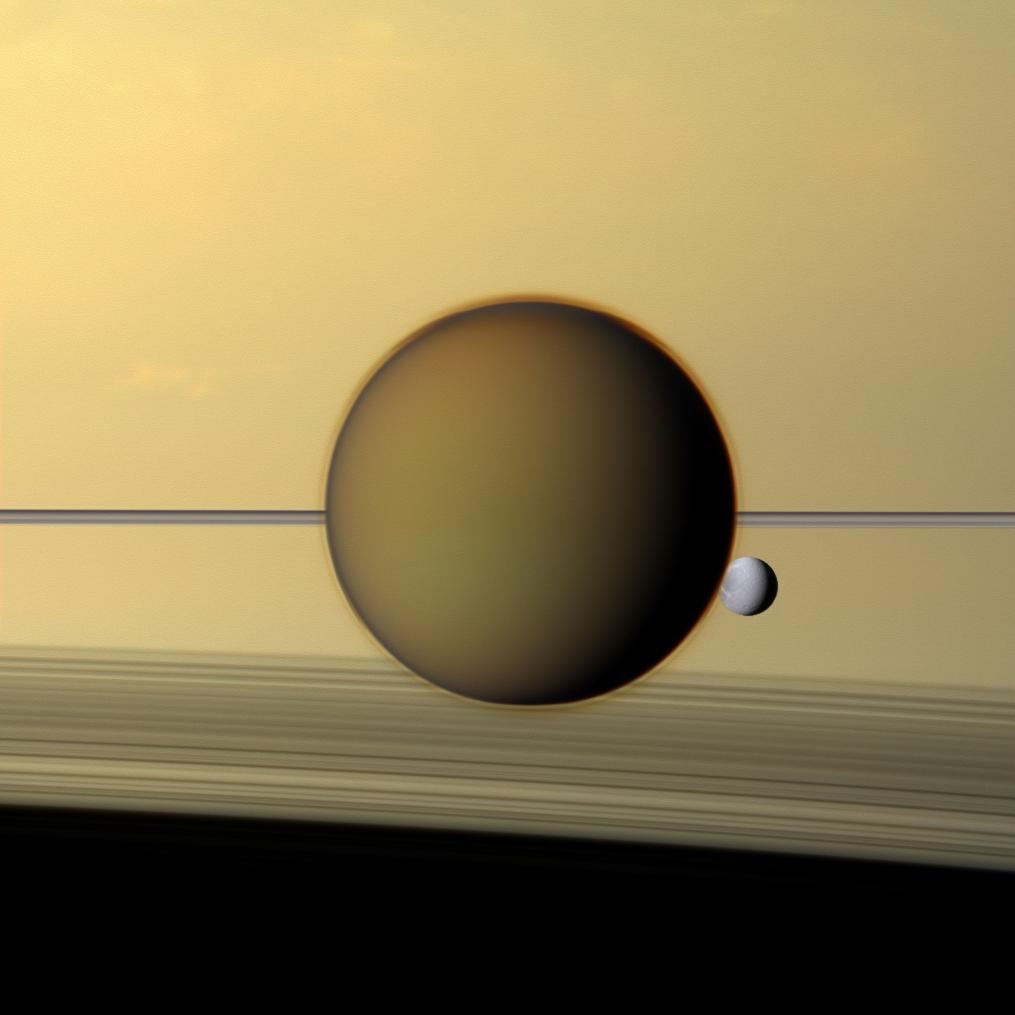 Titán, en primer plano, esconde a otro satélite de Saturno, Dione. Bajo la densa neblina se esconde uno de los cuerpos más interesantes de nuestro Sistema Solar. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.
Titán, en primer plano, esconde a otro satélite de Saturno, Dione. Bajo la densa neblina se esconde uno de los cuerpos más interesantes de nuestro Sistema Solar. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.Pero vayamos al grano porque en este artículo queremos hablar de cuevas. ¿Por qué? Porque las cuevas son lugares excepcionales y que permiten un cierto grado de aislamiento frente a la radiación y a las grandes variaciones de temperatura que pueda haber en el exterior, ya que suelen mantener unas condiciones ambientales estables a lo largo del tiempo. Estas condiciones podrían ser, desde el punto de vista de la vida, mucho más adecuadas para su desarrollo que las que hay en el exterior, especialmente en cuerpos ya no solo como Titán -cuya atmósfera ya hace de aislamiento contra la radiación y cuyas variaciones térmicas son lentas-, sino como Marte. También son lugares preferentes donde podríamos buscar compuestos orgánicos de vida pasada, ya que estas condiciones son también favorables para su preservación. Si a estas le sumamos que las cuevas suelen ser lugares oscuros donde la luz no da al menos de una manera directa a todo su interior, el potencial de preservación es todavía mayor.
De existir, ¿sobre qué materiales podrían estar desarrolladas las cuevas de Titán? Hemos dicho que su corteza está fundamentalmente formada por hielo, pero en algunos lugares esta corteza está cubierta por compuestos orgánicos que llegan a formar capas de hasta varios cientos de metros de espesor y que se acumulan a partir de la propia atmósfera, rica en estos compuestos. Mientras tanto, en otras zonas intuimos únicamente la propia corteza de hielo, como un basamento salpicado de algunos compuestos orgánicos.
Es muy probable que los lugares más interesantes para la existencia de estas cuevas sean precisamente en aquellas zonas donde se han acumulado compuestos orgánicos a lo largo de millones de años… ¿Por qué? Porque estos compuestos son solubles y la lluvia en Titán -formada principalmente por metano líquido- podría facilitar su disolución y formación de sistemas geomorfológicos similares a los que en nuestro planeta se forman en los terrenos kársticos.
En la Tierra el modelado kárstico es aquel que se produce gracias a la disolución y erosión de rocas solubles, como por ejemplo las calizas, las dolomías o incluso el yeso. Estos procesos pueden dar lugar en nuestro planeta a la formación de sistemas de cuevas subterráneas, además de a numerosas formas externas e internas.
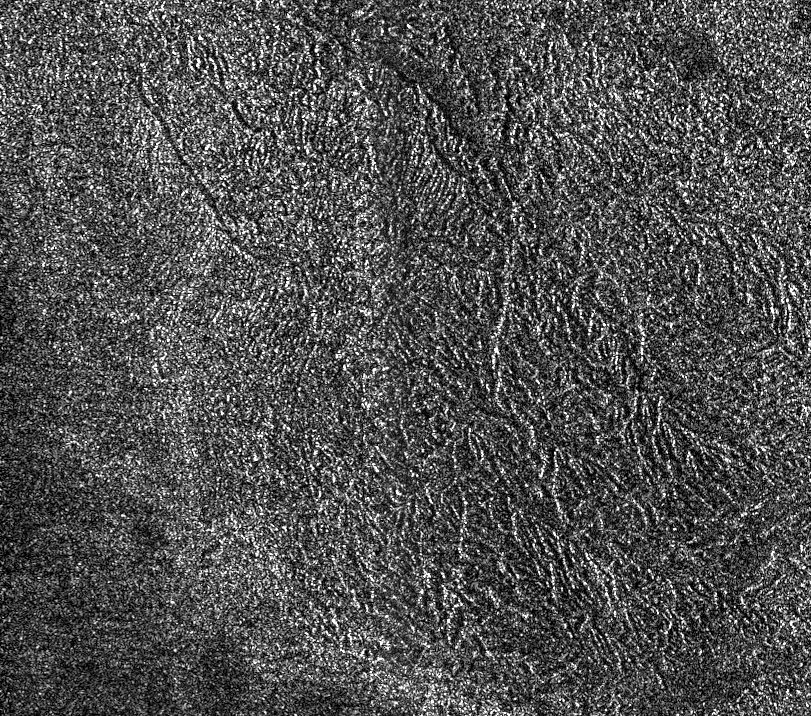 A la izquierda, terreno laberíntico en Titán, a la derecha, la zona de Gunung Kidul, en Java, muy parecidos en su morfología. Mientras el terreno en la luna de Saturno esté formado por la disolución de los compuestos orgánicos depositados en su superficie, en la isla de Java ha producido por la disolución y erosión de las rocas calizas. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/ASI.
A la izquierda, terreno laberíntico en Titán, a la derecha, la zona de Gunung Kidul, en Java, muy parecidos en su morfología. Mientras el terreno en la luna de Saturno esté formado por la disolución de los compuestos orgánicos depositados en su superficie, en la isla de Java ha producido por la disolución y erosión de las rocas calizas. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/ASI.Nos puede parecer raro que hablemos de este tipo de modelado en Titán, pero lo cierto es que aunque los materiales son muy diferentes, los procesos geológicos que acaban esculpiendo a un planeta pueden dar resultados similares, y en Titán hemos observado ya lugares como grandes extensiones de “arena”, sistemas fluviales e incluso evaporíticos que se parecen mucho a los de la Tierra, a pesar de que tanto las condiciones como los materiales son radicalmente diferentes.
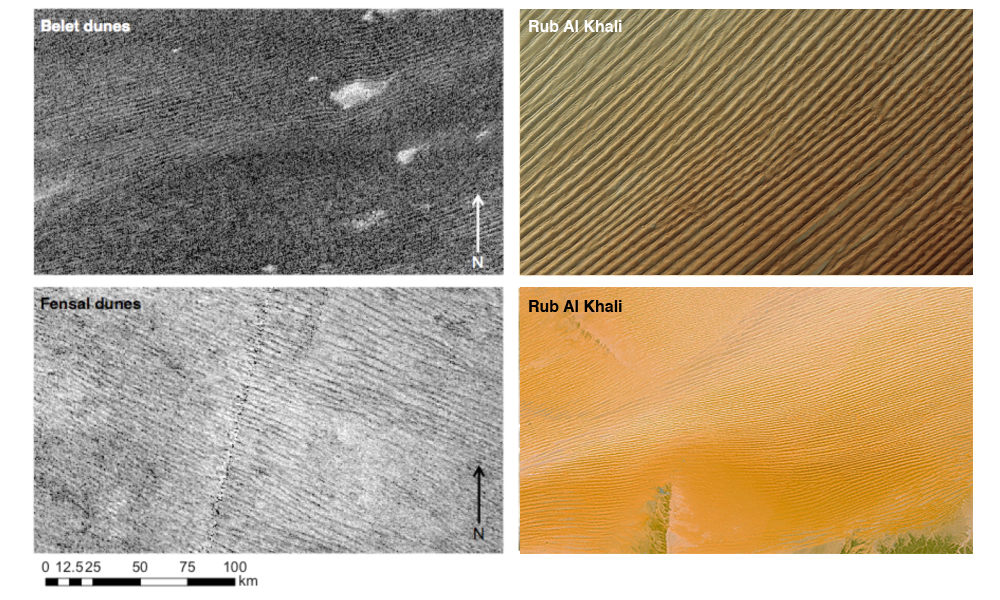 Comparación entre dos sistemas de dunas en Titán (Belet y Fensal) y dos terrestres (Rub Al Khali). Como podemos comprobar, el parecido entre las morfologías es asombroso, a pesar de que los materiales que componen las dunas en Titán y nuestro planeta son radicalmente diferentes. Imagen cortesía de NASA/JPL–Caltech/ASI/ESA/USGS.
Comparación entre dos sistemas de dunas en Titán (Belet y Fensal) y dos terrestres (Rub Al Khali). Como podemos comprobar, el parecido entre las morfologías es asombroso, a pesar de que los materiales que componen las dunas en Titán y nuestro planeta son radicalmente diferentes. Imagen cortesía de NASA/JPL–Caltech/ASI/ESA/USGS.Un nuevo estudio publicado en la revista JGR Planets tiulado “Potential Caves: Inventory of Subsurface Access Points on the Surface of Titan” aporta un compendio de más de 21000 lugares de la superficie de Titán que podrían servir en futuras misiones -como la Dragonfly, prevista para despegar en junio de 2027- para designar objetivos de interés científicos.
Estos puntos no son en realidad cuevas, sino lo que los científicos denominan Subsurface Access Points o SAPs, que viene a significar algo así como puntos de acceso al subsuelo, y que Wynne et al. (2022) definen como “una abertura en la superficie observable mediante técnicas de teledetección en cualquier cuerpo planetario del Sistema Solar”.
Pero lo que si nos podrían indicar es la existencia de sistemas de cuevas… ¿Cómo? Pues puesto que hemos hablado del modelado kárstico, pensemos en simas o en dolinas o incluso el colapso en el techo de una caverna. Estos serían buenos candidatos a SAPs y al mismo tiempo, indicarnos la presencia de posibles cavernas.
Sin duda, estudios como estos nos ayudan a encontrar nuevos lugares de interés para las próximas misiones científicas, cada vez más complejas y capaces, y quien sabe, si abrirnos la puerta a visitar cuevas más allá de nuestro planeta.
Referencias:
Wynne, J. Judson, John E. Mylroie, Timothy N. Titus, Michael J. Malaska, Debra L. Buczkowski, Peter B. Buhler, Paul K. Byrne, et al. “Planetary Caves: A Solar System View of Processes and Products.” Journal of Geophysical Research: Planets, 2022. doi: 10.1029/2022je007303.
Malaska, Michael J., Ashley Schoenfeld, J. Judson Wynne, Karl L. Mitchell, Oliver White, Alan Howard, Jeffrey Moore, and Orkan Umurhan. “Potential Caves: Inventory of Subsurface Access Points on the Surface of Titan.” Journal of Geophysical Research: Planets, 2022, 1–20. doi: 10.1029/2022je007512.
Dunaeva, A. N., V. A. Kronrod, and O. L. Kuskov. “Physico-Chemical Models of the Internal Structure of Partially Differentiated Titan.” Geochemistry International 54, no. 1 (2016): 27–47. doi: 10.1134/S0016702916010043.
Para saber más:
¿Cómo se esculpe el paisaje de Titán?
Los castillos de arena en Titán no necesitan agua
Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.
El artículo Los sistemas de cuevas en mundos como Titán se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
La gestación de nuestras antepasadas
 El feto en su posición natural. Ilustración de Jan Van Rymsdyk en W. Hunter (1774) Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata
El feto en su posición natural. Ilustración de Jan Van Rymsdyk en W. Hunter (1774) Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrataLa mayor parte del crecimiento de los seres humanos se produce después de nacer, pero la velocidad a que crece el feto es la más alta de entre los primates. Por eso, los bebés humanos nacemos grandes. Y aunque solo representa el 30% del tamaño del encéfalo adulto, el nuestro también es grande. Estos son rasgos en los que no nos parecemos a los demás primates, ni siquiera a nuestros parientes más cercanos, bonobos y chimpancés. Dado que la divergencia entre los linajes humano y chimpancé se produjo hace unos seis millones de años (Ma) atrás, la diferenciación en las características de la gestación de uno y otro linaje hubo de producirse en fechas más recientes. A nadie se le escapa, no obstante, que eso es algo que no podemos observar ni medir como hacemos con los embarazos del presente.
En primates la gestación tiene una duración bastante parecida en las diferentes especies. Por lo tanto, si en una especie el feto crece muy rápidamente, eso significa que nacerá con un tamaño relativamente grande y su encéfalo también lo será. Ambas dimensiones están muy relacionadas. Por otro lado, hay una correspondencia estricta entre tamaño encefálico al nacer y en la edad adulta. Cabe suponer, por tanto, que ha de haber una relación estrecha entre tasa de crecimiento fetal y volumen encefálico adulto. Y, efectivamente, han comprobado que la hay. Por otra parte, las características de la dentición también son una buena fuente de información acerca de ciertos rasgos del ciclo de vida de los primates. La tasa de crecimiento prenatal, por ejemplo, también está relacionada con las dimensiones relativas de los molares en los primates catarrinos (grupo al que pertenecemos). En virtud de esa relación, el tercer molar es, por comparación con el primero, menor en los catarrinos con una tasa de crecimiento prenatal más alta.
Pues bien, la relación entre la tasa de crecimiento fetal y los dos indicadores considerados, volumen craneal interno (para el conjunto de primates) y tamaño relativo del tercer molar (para los catarrinos), se puede expresar de forma matemática. Y han usado las ecuaciones resultantes para estimar las tasas de crecimiento fetal de un buen número de antepasados (homininos) ya desaparecidos.
Así, han inferido que la gestación de nuestros antepasados –pertenecientes a los géneros Ardipithecus y Australopithecus– de hace entre 6 y 3 Ma, aproximadamente, era muy similar a las de chimpancés y bonobos, y a las de la mayoría de los monos. Los primeros representantes del género Homo ya se empezaron a diferenciar de sus antecesores, pero el ritmo de crecimiento prenatal no aumentó de forma clara hasta hace 1,5-2 Ma. Durante ese periodo se produjo una extensión de las praderas en el este y sur de África, con abundancia de herbáceas duras, propias de entornos secos, y una gran expansión y diversificación de herbívoros ungulados. Bajo esas condiciones hubo una fuerte presión selectiva en favor del consumo de esos ungulados por los seres humanos. Nuestros antepasados (género Homo) los consumían quizás como carroña y, cuando tenían ocasión, los cazaban persiguiendo a las presas durante horas.
Ese alimento de alto contenido energético y proteico habría permitido el desarrollo de grandes encéfalos, tanto en los fetos como en los individuos adultos. Y la tendencia a encéfalos progresivamente mayores habría dado finalmente lugar a las especies humanas que poblaron Eurasia y África en los últimos tres o cuatro centenares de miles de años. En ese periodo de nuestra evolución acabaría por alcanzarse una gestación muy similar a la de las mujeres actuales, con sus dificultades obstétricas y bebés de grandes dimensiones.
Para saber más:
Somos simios caros
Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU
El artículo La gestación de nuestras antepasadas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Actividad física en tiempos de COVID-19: beneficios, barreras y oportunidades
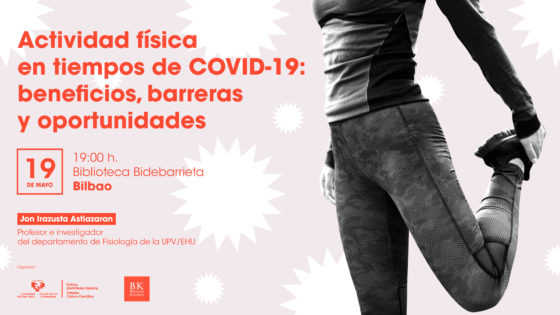
El confinamiento, la limitación de la movilidad y otras medidas decretadas para paliar los efectos de la pandemia han tenido un gran impacto en nuestros hábitos del día a día, entre ellos, en lo que se refiere a mantener un estilo de vida activo. Y es que ¿quién no ha reducido su actividad física durante estos meses?
El miedo a salir de casa o a realizar actividades deportivas en grupo han causado una disminución general de la actividad física en la gran mayoría de los países. Sin embargo, frente a estos obstáculos, han surgido nuevas alternativas para realizar ejercicio de forma individual desde el salón de casa o al aire libre.
Llevar un estilo de vida activo es un requisito imprescindible para poder gozar de buena salud. Además de contribuir a prevenir la aparición de enfermedades crónicas como la obesidad, el cáncer o la diabetes, realizar ejercicio físico de forma habitual también puede protegernos de la severidad de la COVID-19 e incluso reducir su mortalidad.
Con el objetivo de tratar la importancia de mantenerse activo en circunstancias excepcionales, Jon Irazusta Astiazaran, profesor e investigador del departamento de Fisiología de la UPV/EHU, ofreció la charla “Actividad física en tiempos de COVID-19: beneficios, barreras y oportunidades”, el pasado 19 de mayo de 2021 en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao.
Jon Irazusta Astiazaran es el director de una línea de investigación de la UPV/EHU sobre actividad física y salud que analiza los efectos de la actividad física desde un punto de vista multidisciplinar. Durante el transcurso de la conferencia explicó las evidencias científicas que existen en este ámbito y propone alternativas para ayudar a las personas a beneficiarse de las ventajas que ofrece la actividad física, más aún durante estos tiempos de pandemia. La charla mantiene su actualidad habida cuenta del desarrollo de los últimos acontecimientos en China.
Para saber más:
Lo que funciona, y lo que no, contra la Covid-19
Edición realizada por César Tomé López
El artículo Actividad física en tiempos de COVID-19: beneficios, barreras y oportunidades se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Ceguera a las plantas
 Foto: Sebastian Unrau / Unsplash
Foto: Sebastian Unrau / UnsplashEs posible que en algún momento de su vida haya escuchado, o haya sido protagonista, de una conversación como esta:
-He ido de excursión al bosque.
-¿Qué viste?
-Pues no he visto nada.
¿De verdad no había nada? Ese “nada” se refiere a que no vio lobos, ni zorros, ni corzos… Pero un bosque está lleno a rebosar de plantas.
Aunque el protagonista de la conversación no viese animales, no hay duda de que había una rica diversidad de árboles y plantas de múltiples especies, de diversos tamaños, la mayoría, de tonalidades verde y marrón. Lo que ha ocurrido es que no las ha visto. En eso consiste la ceguera a las plantas: el fenómeno por el cual la sociedad occidental (especialmente los habitantes de las ciudades) obviamos las plantas a pesar de su rol fundamental en nuestras vidas. Esta ceguera va más allá de una anécdota tras un paseo por el bosque: no hay futuro sostenible para sociedades ciegas a las plantas.
 Diversos ejemplos de escenas de plantas más o menos homogéneas. El caballo actúa de punto de fijación. Fotos: Ainara Achurra
Diversos ejemplos de escenas de plantas más o menos homogéneas. El caballo actúa de punto de fijación. Fotos: Ainara AchurraAutora
El fenómeno de la ceguera a las plantas es prácticamente aún desconocido a pesar de que la gran mayoría de los habitantes de las grandes ciudades de la sociedad occidental la sufra.
Un test de ceguera a las plantasEl término en inglés plant blindness lo inventaron los botánicos James H. Wandersee y Elisabeth Schussler a finales de los noventa. En su estudio mostraron el creciente desconocimiento y falta de apreciación que había en la población joven de Estados Unidos hacia el mundo vegetal y la preferencia por el mundo animal. Los biólogos, de la Universidad de Louisville, en Kentucky (EEUU), elaboraron una tabla de síntomas que permiten detectar la ceguera a las plantas. Según su estudio, una persona sufre ceguera a las plantas si:
- No presta atención a las plantas en su vida o no le interesan.
- No es capaz de identificar las plantas de su alrededor por sus nombres comunes y/o científicos.
- Cree que la única función de las plantas es ser alimento para los animales.
- No sabe qué necesita una planta para crecer.
- No conoce las plantas desde un punto de vista biológico (funciones de nutrición y reproducción, ecología, etc.).
- No conoce el rol de las plantas en el ciclo del carbono.
- No es consciente de su dependencia de las plantas en su día a día.
Marcar todos los puntos de la lista anterior indica una ceguera absoluta.
Pero, ¿por qué no vemos las plantas? Los científicos están de acuerdo en que el origen de la ceguera a las plantas es doble; depende, por un lado, de factores biológicos y, por otro, de factores socioculturales.
Ojos que no venCuando miramos una escena, cualquier escena, durante los dos primeros segundos realizamos un visionado rápido, un registro rápido; después, tras unos milisegundos, hacemos un análisis más largo, más profundo, centrado en los elementos de la escena que han sobresalido del contexto.
¿Qué ocurre si la escena es homogénea? Cuando es así, no encontramos elementos destacados y, por tanto, el sistema visual no envía información al cerebro.
Además, a nuestros sistema visual le resulta incómodo no encontrar fijaciones y tendemos a dirigir la mirada hacia otra zona.
Cuando uno mira una escena con plantas desde una determinada distancia, básicamente observa una escena monocromática verde. Por eso recordamos mejor las flores y los frutos, porque al ser de color diferente anclan nuestra mirada.
Por qué en los animales sí nos fijamosLos mecanismos visuales y neurales que operan en la ceguera hacia las plantas no se conocen aún con exactitud, pero se cree que evolutivamente los animales habrían podido tener ventaja frente a las plantas en cuanto a la atención que les prestamos. Nuestros ancestros tuvieron que fijarse más en los animales (incluyendo el ser humano) debido a su mayor valor de supervivencia y reproductivo: los animales eran comida y posibles depredadores, y otros humanos eran posibles parejas de apareamiento y competidores por los recursos.
Los mecanismos visuales y cerebrales habrían evolucionado para poder detectar más rápido a los animales, es decir, aquello que se mueve, frente a lo que no se mueve, incluyendo las plantas, ya que sus movimientos nos pasan inadvertidos.
La educación en ciencias debe incorporar este fenómeno¿Cómo contribuir a curar la ceguera creciente hacia las plantas? La primera intervención es a través de la educación. Para que en un bosque destaque una planta, primero hay que conocerla. Cuando el excursionista tiene información sobre lo que está viendo, si lo que tiene delante es un tilo o una mimosa, es muy probable que su sistema visual se detenga, lo identifique e informe a su cerebro de que ahí, en medio del verde monocromático, hay un tilo, una mimosa, un abedul o un helecho.
Parece recomendable que en las clases de ciencias se trabaje la observación de escenas de plantas. Sabemos que sin puntos de fijación “no vemos nada”. Así que hay que proporcionar esos puntos al alumnado. ¿Cómo? Si el profesorado diseña, por ejemplo, una actividad para clasificar hojas, está creando puntos de fijación en la escena homogénea para los alumnos, ya que éste debe recoger datos para describir las hojas y realizar la clasificación. También sería recomendable hacer consciente al alumnado de su ceguera a las plantas para poder realizar un trabajo reflexivo. Solo si las vemos podemos protegerlas.![]()
Sobre la autora: Ainara Achurra es doctora en biología y profesora adjunta en la Facultad de Educación y Deporte, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.
El artículo Ceguera a las plantas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
(Dino)Videojuegos para aprender Paleontología
Aunque ya os he comentado que el carbón me parece un fantástico regalo para una geóloga en estas fechas, reconozco que, cuando era adolescente, estaba deseando encontrarme con los videojuegos de moda debajo del árbol de Navidad. Y recuerdo con nostalgia una época dorada para la Geología, o, mejor dicho, la Paleontología, en el mundo de los juegos virtuales de entretenimiento: la década de los noventa.
El estreno de la primera película de Jurassic Park hace casi treinta años, desató una “dinosauriomanía” por todo el mundo que provocó que estos reptiles mesozoicos inundasen todos los ámbitos de nuestra vida. Nos encontrábamos dinosaurios, literalmente, hasta en la sopa. Y, como no pudo ser de otra manera, la industria de los videojuegos no podía faltar a la cita.
Fue en los años noventa cuando aparecieron dos de las sagas más conocidas y exitosas del mundo de los videojuegos donde los dinosaurios eran nuestros principales enemigos: Turok, de Acclaim Studios Austin; y Dino Crisis, de Capcom.
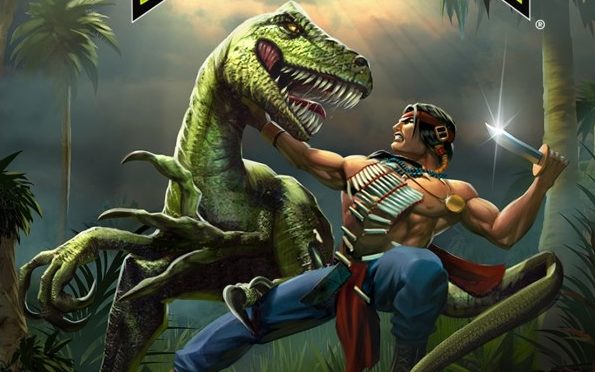 A) Póster promocional de la versión del juego Turok: Dinosaur Hunter para la videoconsola Nintendo Switch. Fuente: Nightdive Studios / Nintendo B) Póster promocional del juego Dino Crisis 1 para la videoconsola PlayStation. Fuente: Capcom
A) Póster promocional de la versión del juego Turok: Dinosaur Hunter para la videoconsola Nintendo Switch. Fuente: Nightdive Studios / Nintendo B) Póster promocional del juego Dino Crisis 1 para la videoconsola PlayStation. Fuente: CapcomSin meterme demasiado en los argumentos de ambas sagas, podríamos resumirlas como juegos de supervivencia y acción con disparos, donde aparecían multitud de enemigos que te iban persiguiendo por la pantalla hasta que conseguías eliminarlos. Y nuestros reptiles prehistóricos favoritos tomaban el protagonismo de los rivales perfectos para meternos varios sustos en nuestro avance a través del mapa de misiones de cada juego.
Ambos estudios de desarrollo se tomaron muchas molestias en mantener cierto rigor científico a la hora de reconstruir el aspecto de los animales extintos que podíamos encontrarnos a lo largo de estos juegos, aunque es cierto que algunos de estos diseños eran un poco libres buscando asemejarlos a los que nos presentaron las películas, para que diesen así un poco más de miedo.
Si unimos ambas sagas de videojuegos, el listado de reptiles mesozoicos que intentarán hacernos la vida imposible según avanzamos pantallas es realmente enorme. Podemos encontrarnos un montón de géneros de dinosaurios, como Triceratops, Compsognathus, Velociraptor, Brachiosaurus, Parasaurolophus, Stegosaurus, Pachycephalosaurus, Dilophosaurus, Spinosaurus, Ankylosaurus o Tyrannosaurus. Pero también veremos géneros de reptiles voladores (Dimorphodon, Pteranodon y Quetzalcoatlus) y de reptiles marinos (Mosasaurus y Plesiosaurus).
 A) Detalle de la aparición de un Stegosaurus durante una partida del juego Turok: Evolution. Fuente: Acclaim Studios Austin / Nintendo B) Cinemática del juego Dino Crisis 1 con la presencia de dos ejemplares de Tyrannosaurus. Fuente: Capcom
A) Detalle de la aparición de un Stegosaurus durante una partida del juego Turok: Evolution. Fuente: Acclaim Studios Austin / Nintendo B) Cinemática del juego Dino Crisis 1 con la presencia de dos ejemplares de Tyrannosaurus. Fuente: CapcomAunque los listados de fauna prehistórica a la que debemos enfrentarnos en nuestras aventuras no terminan aquí. En ambas sagas aparecen animales que se extinguieron antes de la aparición de los dinosaurios, como los géneros de terápsidos Moschops e Inostrancevia y el sinápsido Dimetrodon. Y en el último videojuego de Turok, lanzado en el año 2002, nos encontramos con mamíferos extintos de la Era Cenozoica, como Palaeotherium, Uintatherium, Doedicurus o Smilodon.
 A) Ejemplares de Uintatherium bebiendo agua en un lago durante una partida del juego Turok: Evolution. Fuente: Acclaim Studios Austin / Nintendo B) Un Inostrancevia ataca a nuestra protagonista en plena partida del juego Dino Crisis 2. Fuente: Spencer1337 / Dino Crisis Wiki
A) Ejemplares de Uintatherium bebiendo agua en un lago durante una partida del juego Turok: Evolution. Fuente: Acclaim Studios Austin / Nintendo B) Un Inostrancevia ataca a nuestra protagonista en plena partida del juego Dino Crisis 2. Fuente: Spencer1337 / Dino Crisis WikiPero la diversión no está reñida con la didáctica. En estos juegos no solo encontrábamos unos bonitos diseños y unas animaciones más o menos logradas de estas criaturas extintas, sino que podíamos conocer algunos datos científicos reales de estos animales, ya que en las cajas de los cartuchos o los CD-ROM venía un pequeño manual de instrucciones donde nos hacían algunos spoilers de los enemigos y, durante la partida, cada vez que nos encontrábamos con uno de ellos por primera vez, aparecía un texto con su nombre y sus características más importantes, a modo de ayuda para poder vencerlos. Incluso, intentábamos hacernos con guías de trucos que regalaban con las revistas de videojuegos de la época, en las que aparecían los enemigos dibujados a todo color y acompañados de una descripción muy detallada.
 Libro de instrucciones de la versión del juego Turok: Dinosaur Hunter para la videoconsola Nintendo64 y guía de trucos para dicho juego regalada con el número 12 de la revista de videojuegos Magazine 64.
Libro de instrucciones de la versión del juego Turok: Dinosaur Hunter para la videoconsola Nintendo64 y guía de trucos para dicho juego regalada con el número 12 de la revista de videojuegos Magazine 64.Así, para cuando conseguíamos pasarnos el juego por completo, nos habíamos aprendido un montón de nombres de animales prehistóricos sin darnos cuenta y sabíamos, al menos, los que eran carnívoros y los que eran herbívoros, ya que los primeros intentaban comerse a nuestro personaje cada vez que tenían ocasión mientras que los segundos únicamente se defendían si los atacábamos primero. Incluso, descubrimos que el Velociraptor atacaba con sus garras antes de intentar hincarnos el diente, el Triceratops nos daría una cornada si molestábamos a su cría y el Stegosaurus utilizaba su cola para quitarnos de en medio si se sentía amenazado por nuestra presencia.
Hace muchos años que ya no echo una partida a ningún videojuego, pero espero que la chavalería de hoy en día pueda seguir aprendiendo Geología, sin darse cuenta, mientras se divierten con las consolas o el ordenador. Eso sí, como todo en esta vida, jugad con moderación y siempre a juegos adaptados a vuestra edad, que estas dos sagas no son recomendadas para menores de 16 años.
Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU
El artículo (Dino)Videojuegos para aprender Paleontología se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Tres retos matemáticos con el número 2023
Acabamos de estrenar el año 2023. Este será el Año Internacional del Mijo, un cereal de alto contenido proteico, que puede crecer con poca agua y se adapta a los cambios climáticos. También será el Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz.
 Composición realizada a partir de imágenes de Wikimedia Commons.
Composición realizada a partir de imágenes de Wikimedia Commons.
En 2023 celebraremos el centenario del nacimiento de importantes figuras de las matemáticas como Armand Borel, Yvonne Choquet-Bruhat, Lloyd Shapley, Cathleen Synge Morawetz o Réné Thom.
El número 2023 (7 x 172) es un número defectivo (el 1521 de la lista de tales números) porque sus divisores son 1, 7, 17, 119, 289 y 2023, y la suma de todos ellos es 2456 (que es menor que 2 x 2023 = 4046). Además, es un número odioso (el 1012 de la lista de tales números) ya que, en base 2, 2023 se escribe como 11111100111 que posee nueve (un número impar) unos. Pero también es un número de la suerte (el 279 de la lista de tales números)… no parece un “mal” número después de todo.
Os proponemos debajo tres problemas de matemáticas que involucran al 2023. ¡Intentad solucionarlos antes de consultar la respuesta!
Un problema de sumas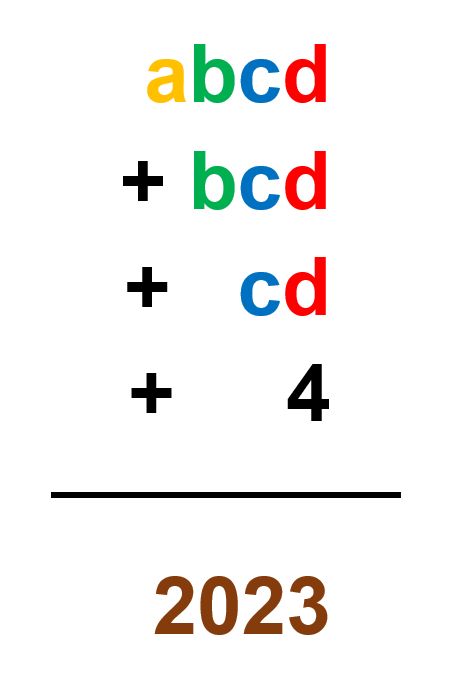
Tenemos un número N de 4 cifras: N = abcd (el dígito a toma valores entre 1 y 9; los dígitos b, c y d toman valores entre 0 y 9).
Si se suman los números abcd + bcd + cd + 4, se obtiene el número 2023. ¿Quién es N?
Solución
La suma abcd + bcd + cd es 2019, con lo que 3d es un número que finaliza en 9. La única posibilidad es que 3d = 9, con lo que d = 3.
Prosiguiendo con las decenas, 3c es un número que finaliza en 1. La única posibilidad es que 3c = 21; es decir, c = 7.
En el caso de las decenas 2b + 2 = 0 (el 2 corresponde a la llevada de las decenas). Hay dos posibilidades: que 2b + 2 = 10 (luego, b = 4) o que 2b + 2 = 20 (luego, b = 9). Pero b no puede ser 9, porque si 2b + 2 = 20, entonces a = 0, y esto es imposible. Así, b = 4.
Como 2b + 2 = 10, se deduce que a + 1 = 2 y, por lo tanto, a = 1.
Luego el número buscado N es 1473.
Un problema de pares de números enteros positivos
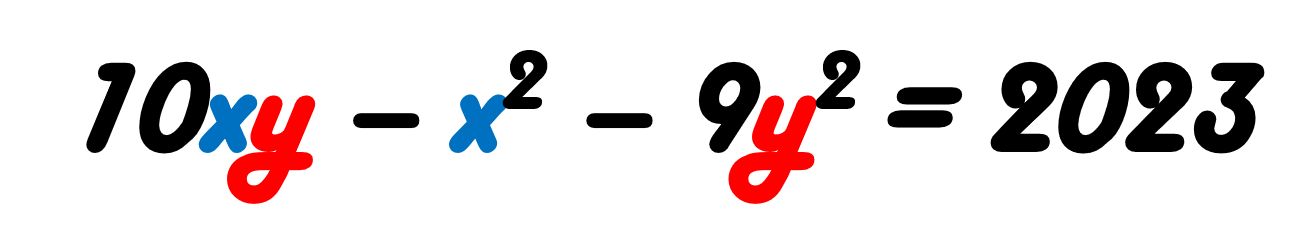
¿Cuáles son todos los pares de enteros positivos (x,y) que verifican la ecuación:
10xy – x2 – 9y2 = 2023?
Solución
Manipulamos la ecuación 10xy – x2 – 9y2 = 2023 y sacamos factor común de diferentes maneras, como se muestra debajo:
xy – x2 + 9xy – 9y2 = 2023,
x (y – x) + 9y (x – y) = 2023,
(x – y) (–x + 9y) = 2023.
Como hemos comentado antes, 2023 factoriza en factores primos como el producto de 7 por 172. Además
(x – y) + (–x + 9y) = 8y.
Por lo tanto, debemos escribir 2023 como el producto de dos números enteros ab (a = x – y y b = –x + 9y) cuya suma a + b sea, además, un múltiplo de 8.
Hay tres posibilidades:
-
Los factores son 7 y 172 = 289. En tal caso, 7 + 289 = 296 = 8y. Por lo tanto, y = 37. Hay dos posibles casos: x – 37 = 7 (x = 44) o x – 37 = 289 (x = 326).
-
Los factores son 17 y 119 (7 por 17). En tal caso, 17 + 119 = 136 = 8y. Por lo tanto, y = 17. Hay dos posibles casos: x – 17 = 17 (x = 34) o x – 17 = 119 (x = 136).
-
Los factores son 1 y 2023. En tal caso, 1 + 2013 = 2024 = 8y. Por lo tanto, y = 253. Hay dos posibles casos: x – 253 = 1 (x = 254) o x – 253 = 2023 (x = 2276).
En resumen, hay seis pares (x,y) de enteros positivos que cumplen la ecuación planteada: (44,37), (326,37), (34,17), (136,17), (254,253) y (2276,253).
Un problema de diferencias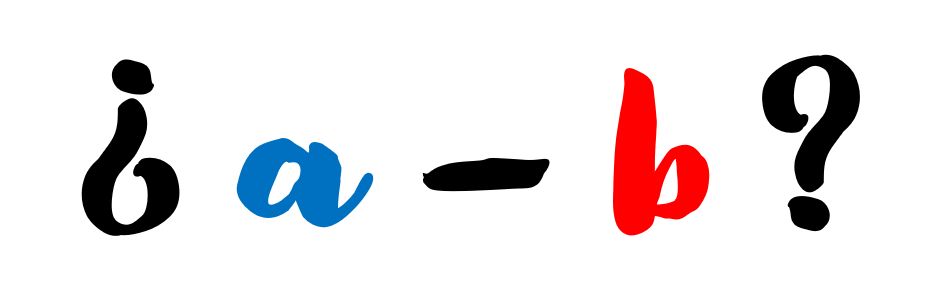
Consideramos las dos sumas siguientes:
a = 12 + 22 + 32 + 42 + … + 20222 + 20232
y
b = (1 x 3) + (2 x 4) + (3 x 5) + (4 x 6) + … + (2022 x 2024).
¿Cuánto vale a – b?
Solución
La diferencia buscada puede reescribirse agrupando términos del modo:
a – b = 12 + 22 + … + 20222 + 20232 – (1 x 3) + (2 x 4) –… – (2021 x 2023) – (2022 x 2024)
= 1 (1 – 3) + 2 (2 – 4) + 3 (3 – 5) + … + 2022 (2022 – 2024) + 20232
= –2 (1 + 2 + 3 + … + 2022) + 20232.
Aplicamos la fórmula de la suma de los n primeros números naturales (para n= 2022), y se obtiene que:
1 + 2 + 3 + … + 2022 = ½ (2022 x 2023).
Sustituyendo arriba tenemos que:
a – b = –2 x ½ (2022 x 2023) + 20232 = –(2022 x 2023) + 20232
= 2023 (–2022 + 2023) = 2023.
¡La diferencia buscada es justamente 2023! ¡Feliz 2023!
Referencia:
Estas tres propuestas (con alguna pequeña modificación) se han extraído del Calendrier Mathématique 2023. Structurer le monde (Presses Universitaires de Grenoble, 2022). Son los desafíos formulados los días 5 de enero, 27 enero y 26 de abril.
Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad
El artículo Tres retos matemáticos con el número 2023 se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Nudos en el éter
 Foto: Max Kleinen / Unsplash
Foto: Max Kleinen / UnsplashEn el siglo XIX físicos y químicos no tenían muy claro qué podían ser los átomos y la imaginación se usaba para proveer hipótesis que justificasen los datos experimentales. La consecución de los espectros de los distintos elementos ponía de manifiesto que existía una relación entre la radiación, la luz, y los átomos. Como la luz se transmitía por el éter, ¿qué impedía considerar a los átomos de los distintos elementos como perturbaciones en la continuidad del éter? Ello justificaría de forma muy elegante esas líneas oscuras y brillantes que aparecían en los distintos espectros. Esta fue la idea que propuso en 1867 William Thomson, más conocido como Lord Kelvin: los átomos no eran otra cosa más que nudos en el éter. La estabilidad topológica y la variedad de los nudos serían un reflejo de la estabilidad de la materia y la variedad de los elementos químicos. La teoría dio en llamarse teoría atómica de los vórtices y estuvo en vigor hasta casi el siglo XX.
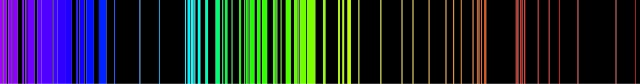 Espectro de emisión del hierro. Fuente: Wikimedia Commons
Espectro de emisión del hierro. Fuente: Wikimedia CommonsLa idea de que los átomos eran nudos de vórtices de éter se le ocurre a Thomson tras observar los experimentos que el físico-matemático Peter Tait estaba realizando con anillos de humo que, a su vez, se inspiraban en un artículo de Helmholtz sobre los anillos vorticiales en fluidos incompresibles. Thomson y Tait llegaron al convencimiento de que el estudio y la clasificación de todos los nudos posibles explicaría por qué los átomos absorbían y emitían luz en frecuencias determinadas. Thomson, por ejemplo, creía que el sodio podría ser un eslabón de Hopf debido a las dos líneas características de su espectro. La teoría tenía el respaldo de personajes de peso, como James Clerk Maxwell, que afirmaba que la teoría satisfacía más condiciones que cualquiera de sus competidoras.
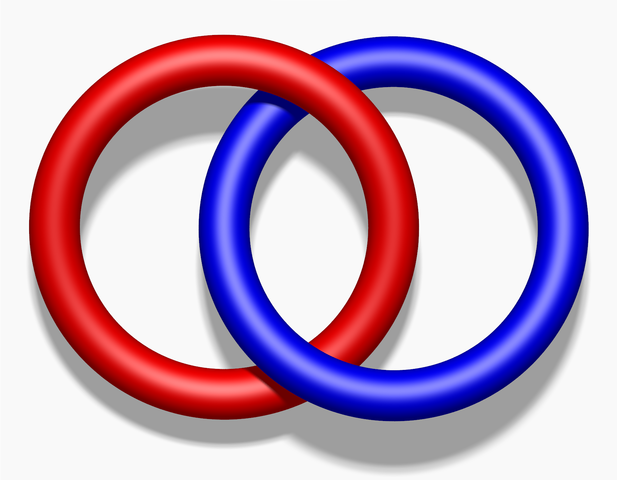 Eslabón de Hopft. Fuente: Wikimedia Commons
Eslabón de Hopft. Fuente: Wikimedia CommonsAsí pues, Tait se embarcó en solitario en la aventura de realizar un estudio y tabulación completa de los nudos en un intento de comprender cuando dos nudos eran “diferentes”. Solo al final recibió la ayuda de C.N. Litttle. La idea intuitiva de Tait sobre lo que es “igual” y “diferente” es todavía útil. Dos nudos son “isotópicos” (iguales) si uno puede ser manipulado de forma continua en 3 dimensiones, sin que existan autointersecciones, hasta que tenga el aspecto del otro.
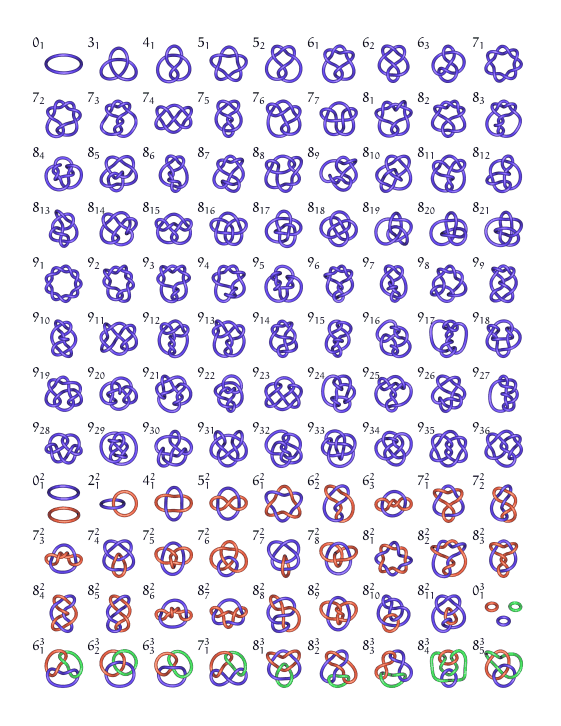 Tabla (parcial) de nudos de Tait. Fuente: Wikimedia Commons
Tabla (parcial) de nudos de Tait. Fuente: Wikimedia CommonsEn la ilustración podemos ver parte del trabajo de Tait: una enumeración de nudos y enlaces en términos del número de cruces en una proyección plana. Si la teoría de Kelvin hubiese sido una base correcta para la clasificación de los elementos químicos, entonces las tablas de nudos de Tait habrían sido los cimientos de la tabla periódica. Pero la teoría de Kelvin demostró ser completamente errónea, y físicos y químicos perdieron el interés por el trabajo de Tait.
Nudos, de la física a las matemáticasUna ley no escrita de la ciencia afirma que algunas veces los problemas más interesantes se encuentran en la papelera de otro investigador. Lo que los físicos abandonaron atrajo a los matemáticos, que se centraron en la pregunta que se hizo Tait: ¿cómo podemos dilucidar si dos nudos son isotópicamente iguales? La teoría atómica fallida dejaba para iniciar el trabajo las 163 proyecciones de nudos de Tait y una comprensión rudimentaria de la igualdad isotópica en términos de manipulaciones de las proyecciones. Desde el punto de vista matemático se había encontrado una mina de oro: desde entonces la teoría de nudos ha ido creciendo sin parar, e incluso a reentrado en la física teórica de la mano de la teoría de cuerdas.
Pero la teoría se está reinventando a sí misma continuamente. Sam Nelson publicó un trabajo em 2011 en el que describía un nuevo enfoque combinatorio en la teoría de nudos que se ha ido imponiendo en los últimos años. Y ese enfoque parte de los diagramas que representan a los nudos más que de los nudos mismos.
Desde el punto de vista matemático el cordón con el que se hace el nudo es un objeto idealizado de una dimensión, mientras que el nudo en sí es tridimensional. Los dibujos de los nudos, como los que hizo Tait, son proyecciones del nudo en el plano bidimensional. En estos dibujos se acostumbra a dibujar los cruces por encima o por debajo del cordón como líneas continuas o discontinuas, respectivamente (véase el diagrama). Si tres o más trozos del cordón están uno encima de otro en un punto concreto, lo que se hace es mover ligeramente los trozos sin cambiar el nudo de tal manera que cada punto del plano tiene encima como mucho dos trozos. Así, podemos decir que un diagrama plano de un nudo es la representación de un nudo, dibujada en el plano bidimensional, en la que cada punto del diagrama representa como mucho a dos puntos del nudo. Los diagramas planos de nudos son una herramienta habitual en matemáticas para representar y estudiar los nudos.
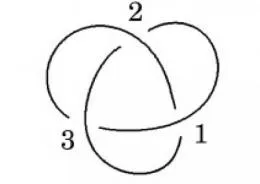
Pero, claro, manejar solo diagramas no es posible, por lo que se han desarrollado distintos métodos para representar la información contenida en los diagramas de nudos. Un ejemplo es la notación de Gauss, que no es más que una secuencia de letras y números en la que a cada cruce en el nudo se le asigna un número y las letras E o D, dependiendo de si el cruce se hace por encima o por debajo. Así, en el nudo del diagrama vemos que si empezamos por 1 y seguimos hacia la derecha el cordón pasa por encima (E1), da la vuelta para pasar por debajo de 2 (D2), continúa para pasar por encima de 3 (E3), luego por debajo de 1 (D1), encima de 2 (E2) y debajo de 3 (D3); por tanto, el código en notación de Gauss para ese nudo es E1D2E3D1E2D3.
A mediados de los años 90 del siglo XX los matemáticos descubrieron algo extraño. Existen códigos de Gauss para los que es imposible dibujar diagramas de nudos planos pero que, sin embargo, se comportan como nudos en ciertos casos. En concreto, esos códigos, que Nelson llama “códigos gaussianos no planos”, se comportan perfectamente en algunas fórmulas que se emplean para investigar las propiedades de los nudos.
Si un código gaussiano “plano” siempre describe un nudo en tres dimensiones, ¿qué describiría un código gaussiano no plano? Estaríamos hablando de sustancias etéreas de nuevo, nudos virtuales que tienen códigos gaussianos válidos, pero que no corresponden a nudos en el espacio tridimensional. Estos nudos virtuales pueden investigarse aplicando técnicas de análisis combinatorio a los diagramas de nudos.
De la misma forma que, cuando los matemáticos se pararon a considerar la posibilidad de que -1 tuviese una raíz cuadrada, se descubrieron los números complejos (omnipresentes en física e ingeniería), que encierran como “caso particular” los números reales, ahora se ha descubierto que las ecuaciones que se usan para investigar los nudos tridimensionales dan lugar a todo un universo de “nudos generalizados” que tienen sus características particulares pero que incluyen a los nudos tridimensionales como caso particular.
¿Qué utilidad tendrá el descubrimiento más allá de las matemáticas? No lo sabemos. En los libros de matemáticas están ya las ecuaciones de la física del futuro. El problema de los físicos es averiguar cuáles son.
Referencia:
S. Nelson (2011) The Combinatorial Revolution in Knot Theory, Notices of the AMS PDF
Para saber más:
Del nudo gordiano al nudo de los enamorados, por territorio matemático
La artista Anni Albers, The Walking Dead y la teoría de nudos
Átomos
Electromagnetismo
Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance
Una versión anterior de este artículo apareció en Experientia docet el 21 de noviembre de 2011.
El artículo Nudos en el éter se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Las felices y arriesgadas fiestas navideñas
Las Navidades y el comienzo del año son una época especial de celebración para millones de personas de muchos países a lo largo del mundo: reencuentros con la familia y los amigos, comidas y cenas desenfadadas con los compañeros del trabajo, las loterías de Navidad y del Niño, los días de papá Noel y los Reyes Magos, las fiestas de despedida del año y la recepción del nuevo… Sin embargo, estas fechas tan cargadas de sentimientos de diversión, alegría e ilusión tienen también un lado muy oscuro: van acompañadas de un aumento notable de la mortalidad, especialmente a comienzos del año.
 Foto: Myriam Zilles / Unsplash
Foto: Myriam Zilles / UnsplashEl invierno en la península ibérica, y en particular el mes de enero, es una época de especial riesgo para la vida humana en España. El Instituto Nacional de Estadística (INE), que se encarga de registrar las muertes en nuestro país, constata que se dan significativamente más fallecimientos en este mes que en cualquier otro del año. En concreto, entre 1975 y 2015 morían en enero, de media, un 24 % más de personas que en el resto de meses. En algunos años, como 2005, este incremento de la mortalidad ha llegado a ser de casi el 50 %.
Tan solo fenómenos puntuales como el gran pico de mortalidad que se dio en España en marzo-abril de 2020 por la pandemia de COVID-19 han conseguido desbancar al mes de enero de su infame podio mortal. Por otro lado, todavía no se sabe con certeza si el inesperado incremento de mortalidad del verano de 2022 (el más cálido en España desde que se tienen datos) hará que este predomine sobre el invierno.
¿Cuáles son las razones que llevan a que se firmen más certificados de defunción en torno a las navidades, comparado con el resto de año? Las causas son múltiples y no todas ellas se conoce bien. Entre los principales culpables, encontramos a los diversos virus respiratorios responsables de gripes, COVID-19, resfriados y bronquiolitis, que se encuentran en un entorno más favorable durante el invierno para expandirse entre la población.
El frío favorece la supervivencia de estos patógenos y, además, puede alterar las defensas de las personas frente a ellos (como la mucosa respiratoria). Esto, unido a que las bajas temperaturas llevan a que se pase más tiempo en interiores favorece en gran medida los contagios por los virus respiratorios. Los individuos más vulnerables, como aquellos de edad avanzada o con enfermedades graves, son el colectivo que mayor riesgo tiene de morir por complicaciones desencadenadas por las infecciones respiratorias.
Más allá de las enfermedades infecciosas, es bien conocido que el infarto de miocardio tiene un patrón claramente estacional. Es decir, hay muchos más casos de ataques al corazón durante los meses fríos y muchos menos en los meses más cálidos. Además, las personas mayores de 65 años son las más sensibles a este fenómeno durante el invierno.
De nuevo, una suma de factores podría contribuir en este fenómeno: las infecciones respiratorias que agravan las afecciones cardiovasculares, el frío en el hogar, el estrés y la falta de sueño asociados a las celebraciones, la ingesta excesiva de alcohol y otras drogas en combinación con las comilonas, el aumento de concentración de partículas contaminantes en el aire por el frío… Dejando a un lado el alcohol, la cocaína es una de las drogas cuyo consumo aumenta de forma considerable durante las Navidades. Esta molécula estimulante incrementa sustancialmente el riesgo de infarto cardíaco a todas las edades, incluso entre los jóvenes menores de 30 años.
Por otro lado, las bajas temperaturas en casa son un riesgo para la salud que a menudo se subestima. Según un informe de la OMS, publicado en 2018: “Los hogares fríos contribuyen a un exceso de mortalidad y morbilidad invernal. La mayoría de la carga sanitaria se puede atribuir a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente para la gente anciana. En niños, el exceso de carga sanitaria invernal se debe principalmente a enfermedades respiratorias. Se estima que el exceso de muertes invernales causadas por viviendas frías es de 38.200 al año en 11 países europeos seleccionados”.
A todo lo anterior se añade otro factor circunstancial que incrementa el riesgo de morir cuando aparece una enfermedad: en estas fechas de celebraciones es más probable que las personas con ciertos síntomas o signos retrasen la visita médico, ya sea porque se encuentran lejos de su residencia habitual o porque prefieren esperar a que pasen las festividades para ir al especialista. Además, en estas fechas, los servicios sanitarios andan bajo mínimos en cuanto a personal por las merecidas vacaciones y porque en muchos lugares las plantillas de personal están infradimensionadas. Esto genera tiempos de espera más largos para recibir atención sanitaria, que dista de ser óptima.
Así pues, no faltan razones para añadir a la típica expresión «Felices Navidades/fiestas y próspero año nuevo» un «y que, además, sean saludables».
Para saber más:
Estas Navidades no engordarás medio kilo
Sobre la autora: Esther Samper (Shora) es médica, doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular y divulgadora científica
El artículo Las felices y arriesgadas fiestas navideñas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Tras los orígenes del arte rupestre
Es posible que nunca seamos capaces de responder a la pregunta de cómo, cuándo y por qué apareció el arte rupestre en las sociedades paleolíticas. Los orígenes de las primeras manifestaciones artísticas son tan antiguos (miles de años) que la determinación de hipótesis sobre su nacimiento roza la filosofía. Tradicionalmente, la Arqueología Prehistórica ha realizado clasificaciones cronológicas basadas en análisis de superposición y agrupación de motivos, formulando diferentes periodos estilísticos con la idea de que los motivos más simples serían obra de comunidades más primitivas. Sin embargo, las dataciones realizadas posteriormente con métodos objetivos (como el carbono-14) han establecido fechas tan antiguas como 30.000 años en obras de gran complejidad y naturalismo como las de la cueva de Chauvet (Francia).
La datación radiométrica con el método del carbono-14 (C14) nos permite poner fecha a diferentes hallazgos en las excavaciones arqueológicas y tiene un papel destacado en el estudio de las herramientas de piedra. No obstante, la aplicación de este método en el arte rupestre tiene sus limitaciones, dificultando la relación cronológica de las pinturas paleolíticas con otros hallazgos. La técnica del C14, permite determinar la edad de distintos materiales orgánicos que contengan átomos de carbono. Sin embargo, la cantidad de C14 presente en la materia orgánica disminuye con el tiempo por desintegración radioactiva, lo que aumenta el error estadístico y hace especialmente difícil la datación de periodos de tiempo extremadamente largos. Con ello, el registro arqueológico queda incompleto, y se hace evidente nuestra falta de conocimiento sobre las primeras manifestaciones de comunicación y expresión creativa de las sociedades humanas.
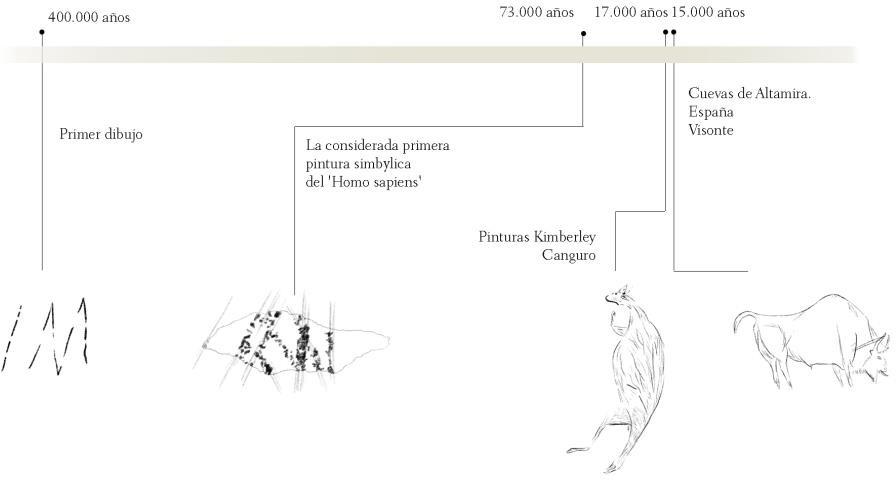 Línea del tiempo que muestra la cronología de diferentes hallazgos de arte rupestre y su comparación con la figura del canguro de Kimberley. Ilustración: Alicia Posada
Línea del tiempo que muestra la cronología de diferentes hallazgos de arte rupestre y su comparación con la figura del canguro de Kimberley. Ilustración: Alicia PosadaPartiendo de aquí, deducimos la importancia de cada nueva datación objetiva, como las realizadas recientemente en varias pinturas rupestres australianas. El descubrimiento en Kimberley de varias figuras junto a restos fósiles de nidos de avispas ha permitido la realización de un análisis pormenorizado con numerosas conclusiones sobre su cronología. Kimberley y Tierra de Arhhem son dos de las regiones australianas con las áreas de arte rupestre más extensas que se conocen, definidas por un estilo naturalista de grandes figuras antropomorfas y zoomorfas (marsupiales, serpientes, cocodrilos) en color rojo intenso sobre extensos abrigos rocosos.
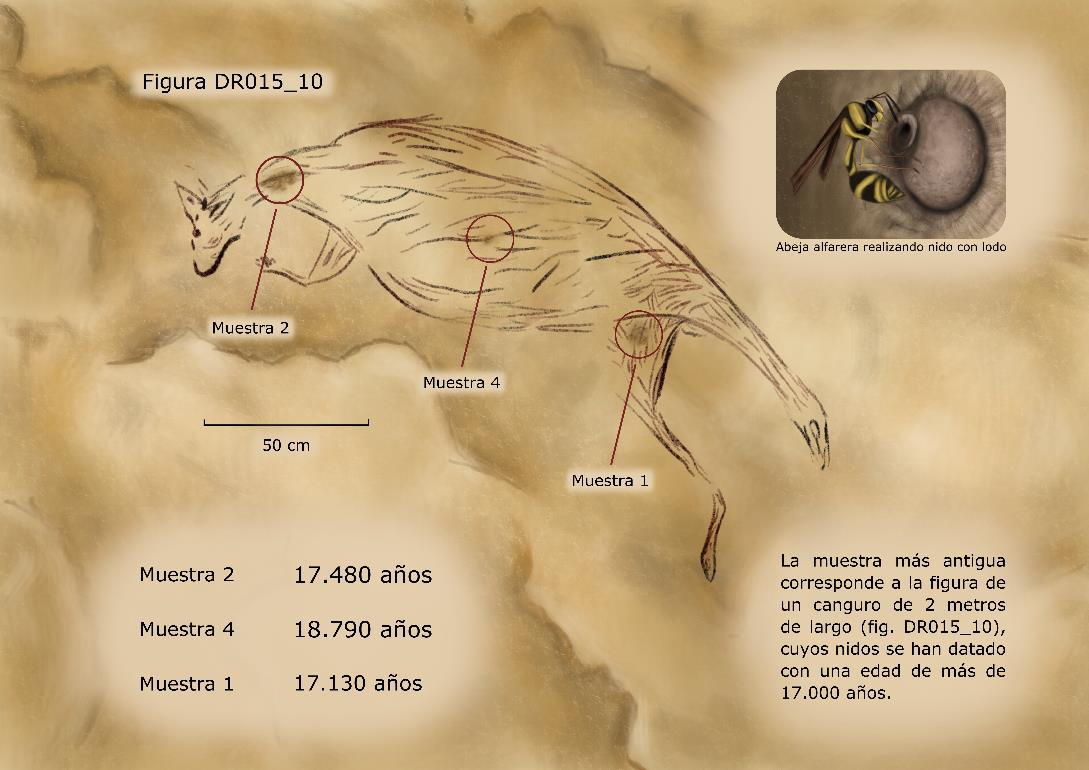 Canguro de 2 m de Kimberley, la figura más antigua de las determinadas junto con la localización y cronología de los nidos que permitieron su datación. Arriba a la derecha, detalle de los nidos de las abejas alfareras. Ilustración: Javier Almeida
Canguro de 2 m de Kimberley, la figura más antigua de las determinadas junto con la localización y cronología de los nidos que permitieron su datación. Arriba a la derecha, detalle de los nidos de las abejas alfareras. Ilustración: Javier AlmeidaLas características del arte rupestre encontrado en Kimberley (como el tamaño natural o el color de los pigmentos) se asemejan enormemente con otras imágenes paleolíticas encontradas en el resto del mundo. El problema es que dicha similitud estilística, alberga cronologías muy diferentes. Así, encontramos desde figuras de China de hace 5000 años hasta otras del Sudeste Asiático de hace 44.000 años, pasando por otras más familiares como los bisontes del Techo de los Policromos de Altamira cuyo origen se estima en unos 14.500 años.
Las pinturas de Kimberley representan un tema muy recurrente en el periodo más antiguo del arte rupestre pintado que permitiría ubicarlas en el periodo animal de relleno irregular (IIAP según sus siglas en inglés), caracterizado por manos, plantas y animales, especialmente canguros. Hasta 16 de esas figuras, se encontraban en íntima relación (sobre, bajo o cerca del pigmento) con 27 nidos de avispas alfareras realizados con lodo, cuya datación por radiocarbono ha permitido ubicar temporalmente estos hallazgos. Es así como esas 16 figuras, incluyendo un canguro de 2 metros de longitud, han podido clasificarse como estilo IIAP con alta probabilidad. Según los resultados del C14, los expertos las situarían en un periodo comprendido desde hace 17.500 a 17.100 años, lo que añadiría una pieza más a nuestro escaso conocimiento del arte paleolítico más primitivo.
Referencias consultadas:
Manual UNED: El arte en la Prehistoria (Mario Menéndez, 2016)
Finch, D. et al (2021) Ages for Australia’s oldest rock paintings Nature Human Behaviour doi: 10.1038/s41562-020-01041-0
Autores: Javier Almeida Velasco, licenciado en Medicina, estudiante de Historia del Arte en la UNED y Alicia Posada Alcón, diseñadora. Alumnos del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 2020/21
Para saber más:
20.000 años de arte rupestre en Altamira
Técnicas artísticas de hace 40.000 años
Cómo usar uranio para saber si un neandertal pintó en una cueva
Datación radiométrica
“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión centrada en la propia ilustración
El artículo Tras los orígenes del arte rupestre se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
El gran futuro de las microalgas

En todas las aguas del planeta, dulces y saladas, crecen unos organismos fotosintéticos de tamaño diminuto, pero con un gran potencial. Son las microalgas y hoy en día podemos encontrar sus principios activos en alimentos, medicamentos o productos cosméticos, ya que aportan grandes beneficios para la salud por su alta concentración en proteínas y sus propiedades antioxidantes. Más allá de su consumo, en la actualidad también se utilizan en la producción de energía verde y como fertilizantes para la agricultura y, de cara a los próximos años, se postulan como una fuente alternativa a la carne, saludable y económica, para paliar los efectos de una futura superpoblación.
La espirulina, de moda por su uso como complemento nutricional, o la chlorella son las más conocidas; sin embargo, existen más de 30.000 especies de estos microorganismos. La Colección Vasca de Cultivos de Microalgas (BMCC) mantiene más de 600 cepas de distintas especies procedentes de aguas dulces y saladas de nuestro entorno como la Ría de Bilbao o la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Esta entidad presta sus servicios a diferentes organismos para la identificación de variedades y el estudio de nuevas aplicaciones en biomedicina, cosmética, agricultura o alimentación.
Con el objetivo de explicar al público los usos actuales y potenciales de estos pequeños organismos, Sergio Seoane Parra, director del BMCC y profesor titular del departamento de Ecología de la UPV/EHU, ofreció el pasado 6 de abril la charla “Las microalgas, pequeños organismos con un gran futuro” en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao.
Durante la charla, además de describir sus principales características y aplicaciones, el director del BMCC explicó aspectos relativos a su uso como recurso biotecnológico en la producción de biocarburantes y otras fuentes de bioenergía, con el objetivo de alcanzar una producción más sostenible y respetuosa con el medioambiente.
Para saber más:
Edición realizada por César Tomé López
El artículo El gran futuro de las microalgas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Alicia y su forma especular

“¿Te gustaría vivir en la casa del espejo, gatito? Me pregunto si te darían leche allí; pero a lo mejor la leche del espejo no es buena para beber”.
Charles Lutwidge Dodgson “Lewis Carroll” (1871) A través del espejo y lo que Alicia encontró allí
Lewis Carroll ya imaginaba en 1871 que objetos contenidos en el reflejo de un espejo bien pudiera ser que no tuvieran las mismas propiedades que los objetos “reales”. El hecho de observar dos imágenes del mismo objeto, una de ellas reflejo de la otra, llevó a Alicia a plantearse esta conjetura en el libro “A través del espejo y lo que Alicia encontró allí”, y fueron científicos como Pasteur quienes tuvieron la oportunidad de demostrarlo en sus laboratorios a través del estudio de las moléculas que componen la materia: las imágenes de las estructuras moleculares de ácido tártarico (presente en muchas frutas, especialmente en la uva) de los dos lados del espejo resultaron ser no superponibles (es decir, no se pueden poner una encima de la otra y que sean iguales, tal y como sucede con las dos manos si ambas palmas miran hacia abajo) y además presentaron propiedades diferentes. Estas estructuras moleculares se conocen como enantiómeros de ácido tartárico.
Hoy en día se sabe que en las dianas terapéuticas, donde un fármaco ejerce su acción, resulta necesario disponer de una única de las dos imágenes especulares (la estructura molecular de uno de los lados del espejo) o enantiómeros de un fármaco para lograr el efecto deseado. Asimismo, se disminuyen e incluso se eliminan posibles efectos secundarios que puedan ser ocasionados por el enantiómero contrario, la leche del otro lado del espejo del cuento de Lewis Carroll.
Un único enantiómero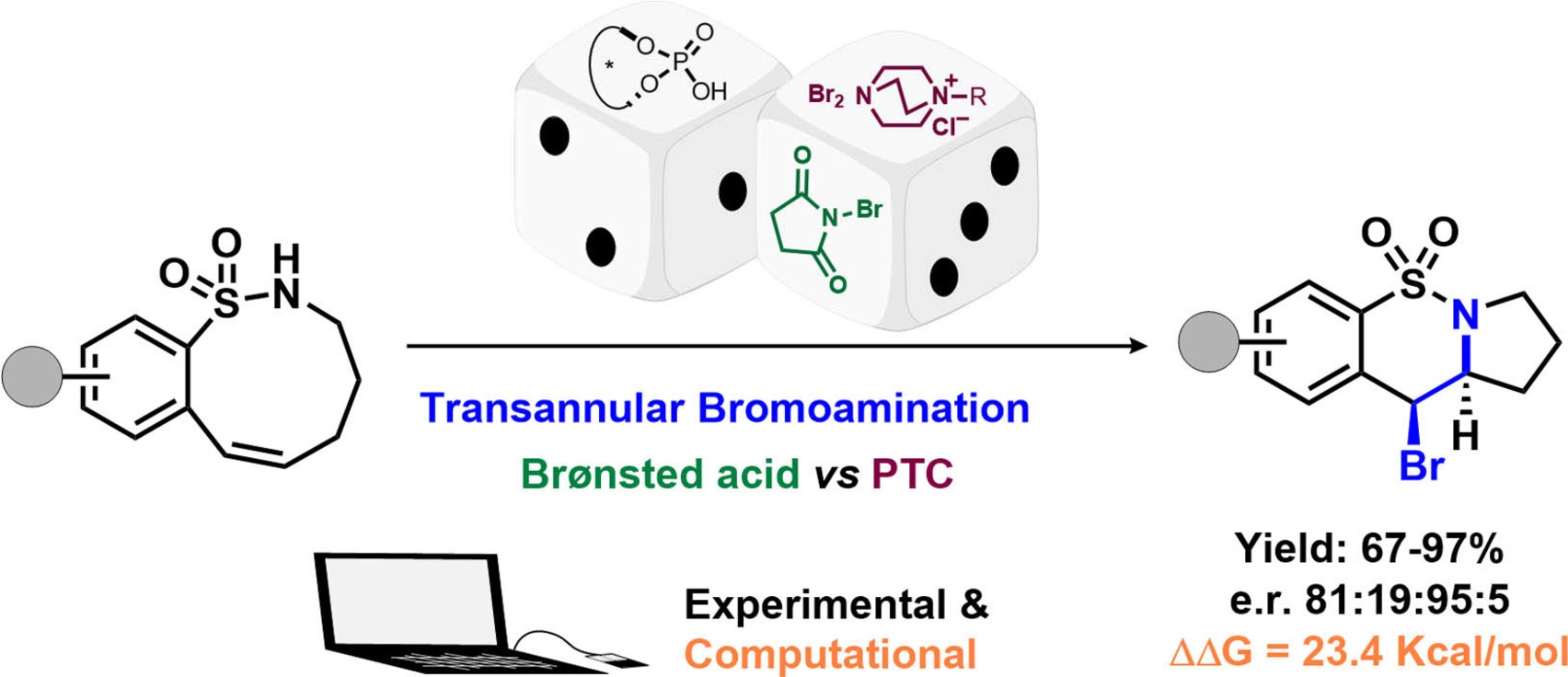
El Grupo de Síntesis Asimétrica, Química Sostenible y Procesos Biomiméticos de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, dirigido por el catedrático José Luis Vicario, lleva más de dos décadas trabajando en el descubrimiento de nuevas metodologías dirigidas a la preparación preferente de un único enantiómero para la síntesis de diferentes fármacos y productos naturales de interés terapéutico. Recientemente, y en colaboración con el profesor Merino de la Universidad de Zaragoza, ha desarrollado una vía novedosa para la creación de compuestos policíclicos, mediante catálisis, generando un único enantiómero de los dos posibles.
La metodología empleada en esta investigación, así como la utilidad de los compuestos obtenidos, han merecido el reconocimiento de la revista de primer cuartil Chemistry – A European Journal. Los autores han sido invitados a diseñar la portada del último número en la cual se muestra a Alicia cruzando el espejo a punto de convertirse en su forma enantiomérica (en su imagen especular) y encontrándose con un catalizador que le acompaña por la senda amarilla hasta formar el producto final, una sulfonamida.
Referencia:
Javier Luis-Barrera, Sandra Rodríguez, Uxue Uria, Efraim Reyes, Liher Prieto, Luisa Carrillo, Manuel Pedrón, Tomás Tejero, Pedro Merino, Jose L. Vicario (2022) Brønsted Acid versus Phase-Transfer Catalysis in the Enantioselective Transannular Aminohalogenation of Enesultams Chemistry – A European Journal doi: 10.1002/chem.202202267
Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa
El artículo Alicia y su forma especular se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Los abuelos sapiens clave en el éxito de la especie
María Martinón-Torres
 Shutterstock / kram-9
Shutterstock / kram-9Quedé con mi buen amigo Xosé Ramón en un bar tranquilo de Burgos aprovechando que el calor nos daba tregua. Según avanzaba la tarde, la terraza se fue llenando de gente mayor que era llevada a las mesas en silla de ruedas por otros, no tan mayores, que también se sentaban con ellos a tomar un refrigerio.
Entre las mesas, escanciados, había algunos grupos de jóvenes –pocos– que, en esencia, venían a la cafetería a hacer lo mismo: hablar, rebobinar, futurear.
Habrá quien vea en esta escena de congregación de mayores una foto mustia de nuestro destino, de la grisura que se le achaca a la tercera edad. Sin embargo, a mí me resultó reconfortante. En esa terraza había vida, mucha vida. Un bullicio sereno, una alegría sosegada que ya querría yo para mí tantas veces.
La menopausia es una estrategia biológicaA partir de los 45 años, uno debiera recordarse que cada día que vive es un poco de prestado. Si nuestro curso vital no se hubiera desviado del de un chimpancé, llegar a la cuarentena representaría nuestra mayor aspiración. Sin embargo, nuestra especie vive, como media, hasta cuatro décadas más que nuestros parientes más cercanos en el mundo animal.
Pero la selección natural ha apostado por extender el tiempo en el que no somos fértiles. Por lo tanto, no somos longevos para tener más hijos, sino para apostar nuestras vidas por los hijos de los demás.
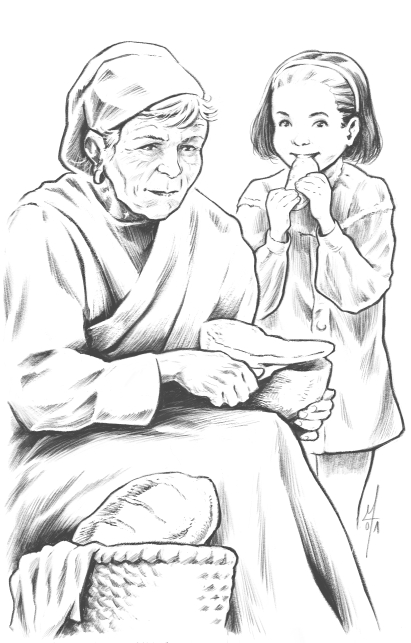 La hipótesis de la abuela explica el impacto que la tercera edad ha tenido en el éxito reproductivo de Homo sapiens. Ilustración: Juan Francisco Mota
La hipótesis de la abuela explica el impacto que la tercera edad ha tenido en el éxito reproductivo de Homo sapiens. Ilustración: Juan Francisco MotaEste es el corazón de la hipótesis de la abuela, la cual destaca cómo la menopausia –el cese de la fertilidad femenina, en nuestro caso muy temprano en relación con los años que aún nos quedan por vivir– no es tanto un signo de senescencia como una estrategia biológica para reforzar el papel de los mayores en el porvenir de los hijos de nuestros hijos y, en última instancia, de nuestra especie.
Esa implicación de los mayores tiene un impacto positivo más allá de la infancia. Se refleja incluso en la tasa de supervivencia de los nietos adolescentes en las poblaciones cazadoras recolectoras Hadza. Y, a través del solapamiento generacional, forja el ambiente más propicio para el aprendizaje y la transmisión del conocimiento.
En la sangre que corre por las venas sapiens hay un instinto de serie que nos lleva a vivir –y a vivir más– para ayudar a los demás, digan lo que digan los detractores pesimistas de nuestra especie.
Una valiosa opinión en las decisiones políticasNo obstante, es cierto que nuestra sociedad rumia un discurso edadista peligroso, uno en el que desde el umbral de la plenitud física nos permitimos juzgar si son útiles los mayores o si la vida de un anciano merece la pena ser vivida.
En lugar de eso, deberíamos preguntarnos si en los tiempos que vivimos no le cantaría otro gallo a Homo sapiens si en las decisiones políticas y sociales tuviera más peso la opinión de las abuelas y los abuelos, de igual forma que en el pasado el papel de los ancianos de la tribu era respetado y esencial.
Es muy posible que el futuro de nuestra sociedad discurriera por caminos menos belicosos si los conflictos, en vez de resolverse con adrenalina y testosterona, se abordasen con la sabiduría y el ánimo más conciliador y prudente de aquellos que ya pasaron por lo mismo, en vez de empeñarnos en tropezar con la misma piedra –o inventar piedras nuevas–.
Los abuelos, la mejor versión de nosotros mismosY es que, como me decía ayer Xosé Ramón –que siempre acierta–, en la figura de los abuelos hay algo más. Los abuelos son, de alguna forma, la mejor versión de nosotros mismos.
En los abuelos, los nietos encuentran el amor, la protección, la generosidad y la devoción que los padres dedicamos a los hijos, pero con una serenidad y una entereza que, en pleno fragor de vivir y bregar, no siempre tenemos los padres.
Los padres enseñamos a los hijos con cierta urgencia por que aprendan todo aquello que les hará falta para valerse como adultos. En el fondo, en los hijos, aunque sean niños, no dejamos de ver al adulto en que queremos que se convierta y que tendrá que ser capaz de sobrevivir y defenderse cuando nosotros no estemos. Es por su propio bien, sí, pero el amor que damos los padres a los hijos es un amor exigente aliñado de premura.
Sin embargo, los abuelos siguen viendo niños en los niños y les dan a fondo perdido, sin preocuparse en exceso por el retorno, con otra comprensión y tolerancia a las manchas en la ropa, los berrinches o las torpezas. Tienen también el poso que les permite relativizar y rescatar lo esencial en cada momento.
Sé que son etapas y roles diferentes, lo sé. Y sé que ambos son necesarios. Los niños deberían poder seguir siendo niños mientras lo sean. Los padres deben ejercer de padres, y los abuelos de abuelos –que no es lo mismo que ejercer de niñeros, ojo–. Pero confieso, con cierta melancolía, que a veces desearía poder ser también un poco más abuela de mis hijos, con otra pausa, otra candidez.![]()
Sobre la autora: María Martinón-Torres es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.
Para saber más:
La hipótesis de la abuela (en orcas)
El artículo Los abuelos sapiens clave en el éxito de la especie se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Construyendo cuadrados mágicos
Una de las cosas que más me sorprende cuando leo sobre cuadrados mágicos, además de la belleza matemática de los mismos, es la enorme cantidad de métodos que existen para construirlos, así como el gran interés que han despertado en grandes matemáticos como el francés Pierre de Fermat (1607-1665), el suizo Leonhard Euler (1707-1783), el británico Arthur Cayley (1821-1895) o el indio Srinivasa Ramanujan (1887-1920).
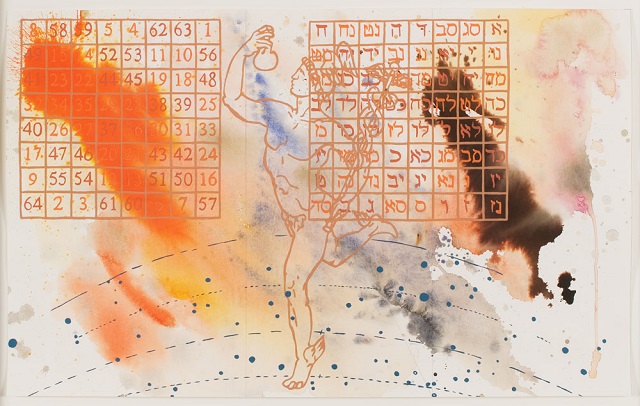 Ars, Scientia, Magia (2007), del artista estadounidense Jesse Bransford. En esta obra aparece el cuadrado mágico de orden 8 asociado, según la astrología, con el planeta Mercurio. Imagen de la página web de Jesse Bransford
Ars, Scientia, Magia (2007), del artista estadounidense Jesse Bransford. En esta obra aparece el cuadrado mágico de orden 8 asociado, según la astrología, con el planeta Mercurio. Imagen de la página web de Jesse BransfordAunque es un concepto matemático bastante conocido, recordemos qué es un cuadrado mágico. Un cuadrado mágico de orden n es una distribución de los primeros n2 números (aunque, de forma general, puede ser una colección cualquiera de n2 números) sobre las casillas de un retículo cuadrado n × n, de forma que la suma de los números de cada fila, cada columna y cada diagonal principal sea siempre la misma, la cual se conoce con el nombre de constante mágica.
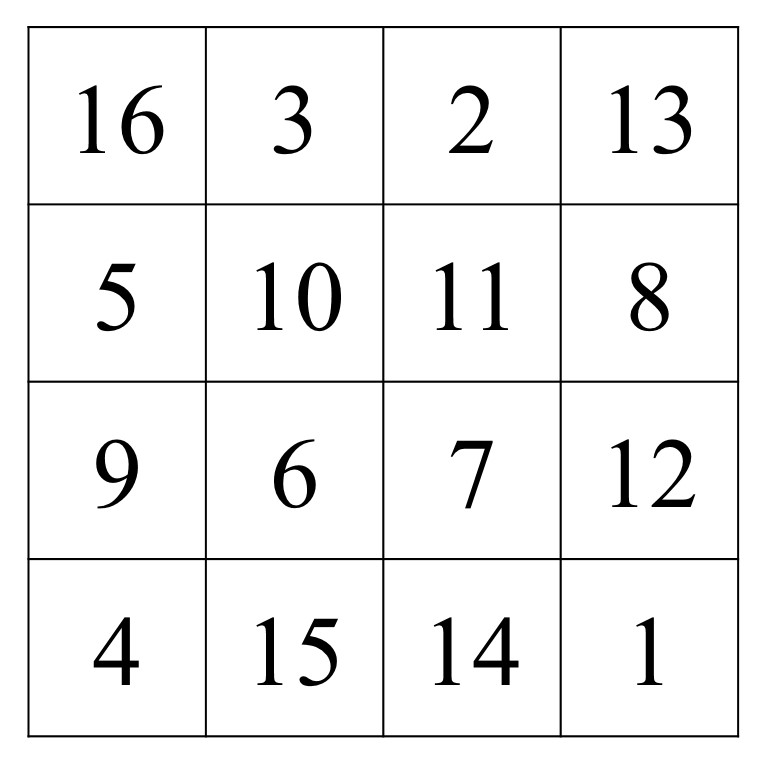 Cuadrado mágico de orden 4 que aparece en el cuadro Melancolía I (1514), del artista alemán Alberto Durero (1471-1528), y cuya constante mágica es 34
Cuadrado mágico de orden 4 que aparece en el cuadro Melancolía I (1514), del artista alemán Alberto Durero (1471-1528), y cuya constante mágica es 34En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica vamos a mostrar algunos métodos para construir cuadrados mágicos. Existen diferentes tipos de métodos en función de si el orden es par o impar.
Empecemos con los cuadrados mágicos de orden impar. En la entrada Habibi y los cuadrados mágicos II ya construimos todos los cuadrados mágicos de orden 3, que son solamente ocho, pero que, salvo simetrías, son todos iguales, luego solo hay un cuadrado mágico de orden 3, el conocido Lo-Shu (por filas, 4, 9, 2; 3, 5, 7; 8, 1, 6).
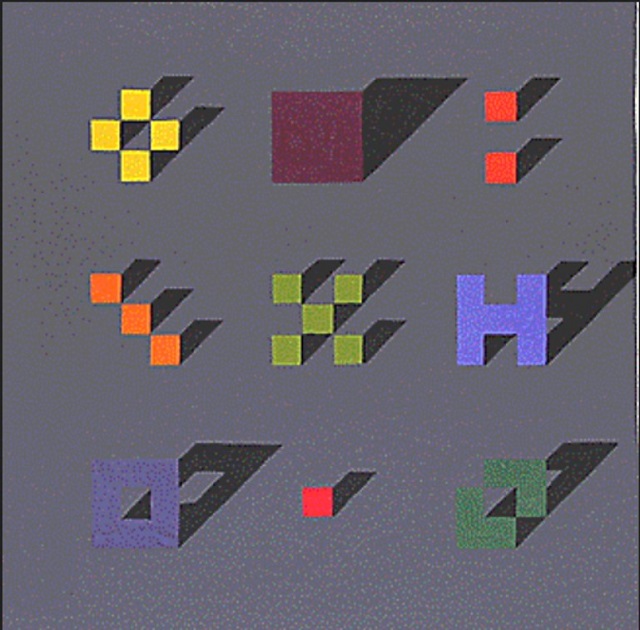 Nine halls 3 (1979), del artista estadounidense Jim Johnson, que representa el cuadrado mágico de orden 3, llamado Lo-Shu, pero en lugar de pintar los números, se representan estos con dibujando la cantidad de cuadrados pequeños -en colores distintos en cada celda- igual al número representado. Imagen de la página web de Jim JohnsonColocación en diagonal
Nine halls 3 (1979), del artista estadounidense Jim Johnson, que representa el cuadrado mágico de orden 3, llamado Lo-Shu, pero en lugar de pintar los números, se representan estos con dibujando la cantidad de cuadrados pequeños -en colores distintos en cada celda- igual al número representado. Imagen de la página web de Jim JohnsonColocación en diagonal
En general, para los órdenes impares, uno de los métodos más antiguos es el método de colocación en diagonal, que ha recibido muchos nombres. Como podemos leer en el libro Magic Squares, Their History and Construction from Ancient Times to AD 1600 (véase la bibliografía), en un principio se le conocía como el método de Bachet, por el matemático, lingüista, filósofo y poeta francés Claude Gaspard Bachet de Méziriac (1581-1638), del que ya hablamos en la entrada Un problema clásico de pesas, quien lo presentó en la segunda edición (1624) de su libro de matemática recreativa Problèmes Plaisants et Délectables, qui se font par les nombres – Problemas placenteros y deliciosos que se plantean con los números (1612). Después se le llamó método de Cardano, ya que resultó que también aparecía explicado en el libro de aritmética Practica arithmetica et mensurandi singulares / Aritmética práctica y medidas singulares (1539) del matemático italiano Gerolamo Cardano (1501-1576). Cuando se conoció la existencia de un libro sobre cuadrados mágicos del comentarista y gramático bizantino Manuel Moschopoulos (siglos XIII-XIV) en el que se explicaba, se le atribuyó al mismo la autoría de esta construcción. Aunque su origen parece estar antes del siglo XI, que es cuando el matemático, astrónomo y físico árabe Alhacén –Abū ‘Alī al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Háytham– (965-1040) dio una justificación de esta construcción.
En este método, como en muchos otros, se van colocando los números desde 1 hasta n2 de una forma, más o menos, continua. En concreto, esta construcción para ordenes impares se basa en dos reglas (que vemos en el caso particular de orden 5 en la siguiente imagen):
i) se escribe el número 1 en una de las cuatro casillas adyacentes a la casilla central y se van colocando los siguientes números (2, 3, 4, …) en un recorrido diagonal (en el ejemplo de la imagen es un movimiento diagonal descendente hacia la derecha) a partir de la casilla del número 1, de forma que cuando se llega a un lado de la retícula se continúa por el lado opuesto (podemos valernos de filas y columnas auxiliares para apoyarnos en el movimiento diagonal y saber en qué casilla debemos continuar en los lados opuestos);
ii) cuando la siguiente casilla, en el movimiento diagonal, esté ocupada (lo cual ocurre cada n casillas), pasaremos a la casilla que está dos lugares más abajo y continuaremos el movimiento diagonal.
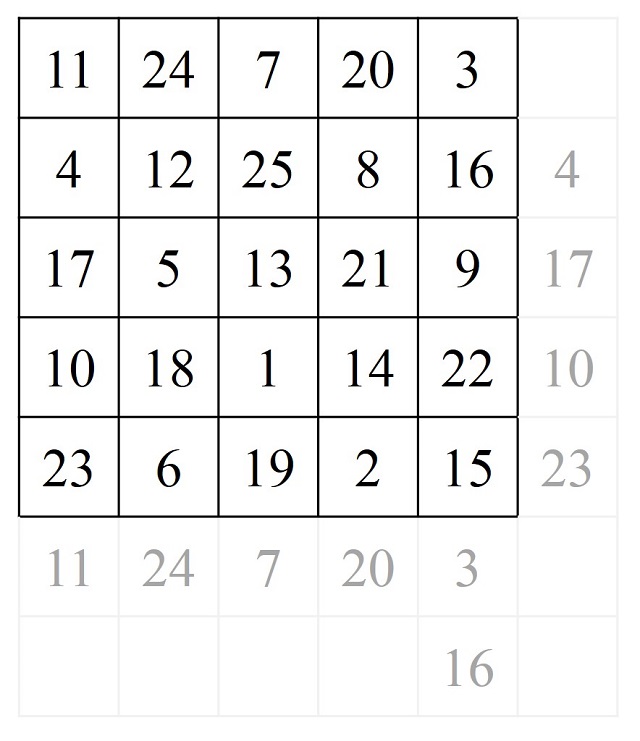 Cuadrado mágico de orden 5, asociado con el planeta Marte según las antiguas creencias astrológicas, construido mediante el método de colocación en diagonal
Cuadrado mágico de orden 5, asociado con el planeta Marte según las antiguas creencias astrológicas, construido mediante el método de colocación en diagonal
Una de las curiosas propiedades de esta construcción es que es simétrica, en el siguiente sentido. Dos números que están en posiciones simétricas respecto a la casilla central suman n2 + 1, como 18 y 8, 24 y 2, 5 y 21, que suman 26. Además, la casilla central es el número que está en la mitad, entre 1 y n2, es decir, (n2 + 1) / 2 (en el ejemplo, el número 13).
Según el texto anterior, este es el método más extendido y el primero en introducirse en Europa, que dio lugar a los tres cuadrados mágicos utilizados por entonces, de órdenes 5, 7 y 9 (dejando aparte el orden 3), que son los cuadrados mágicos asociados con Marte (orden 5), Venus (orden 7) y la Luna (orden 9), según las antiguas creencias astrológicas (véase Habibi y los cuadrados mágicos III).
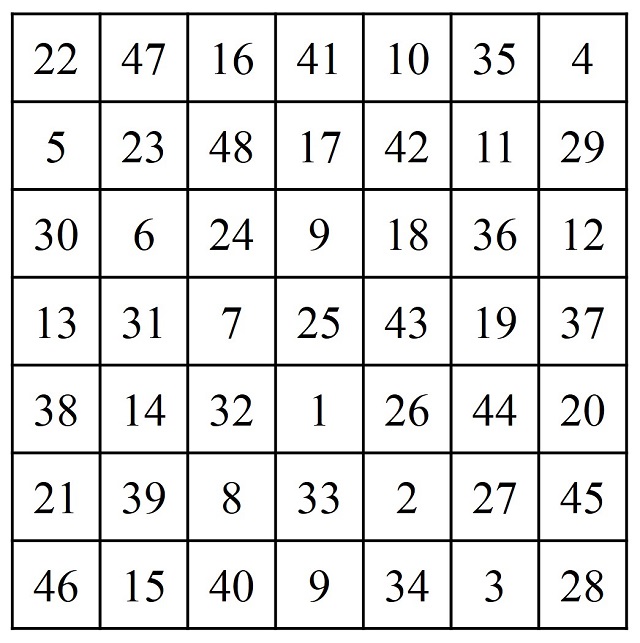 Cuadrado mágico de orden 7, asociado con el planeta Venus, construido según el método de la diagonal
Cuadrado mágico de orden 7, asociado con el planeta Venus, construido según el método de la diagonal
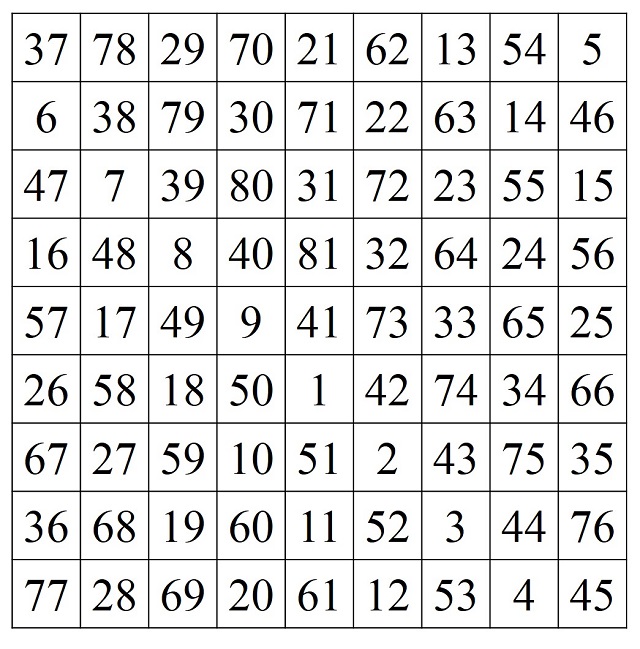 Cuadrado mágico de orden 9, asociado con la Luna, construido según el método de la diagonal
Cuadrado mágico de orden 9, asociado con la Luna, construido según el método de la diagonalForma alternativa de Alhacén
Sin embargo, Alhacén ofrece una forma alternativa para esta construcción de cuadrados mágicos de orden impar, para la cual se necesitaba un primer retículo cuadrado con los números escritos en orden natural y otro retículo auxiliar para desplazar los números del primero sobre el mismo y obtener así el cuadrado mágico antes descrito. Para empezar, si vamos a generar el cuadrado mágico de orden impar n, se parte de un retículo cuadrado n x n, sobre el que se superpone otro retículo n x n más pequeño y girado 45 grados, de forma que sus vértices estén sobre la mitad de los lados del primer retículo (como se muestra en la imagen).
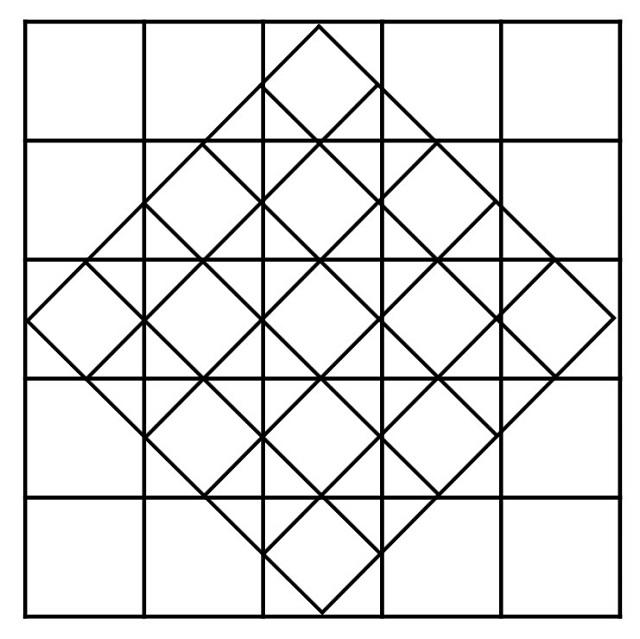
Luego se escriben los números del 1 al n2 en orden natural sobre el primer retículo cuadrado, de forma que podemos observar cómo algunos números quedan sobre casillas del retículo inclinado superpuesto (3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 23), que van a considerarse que son los números que van a ir en esas casillas del nuevo retículo.
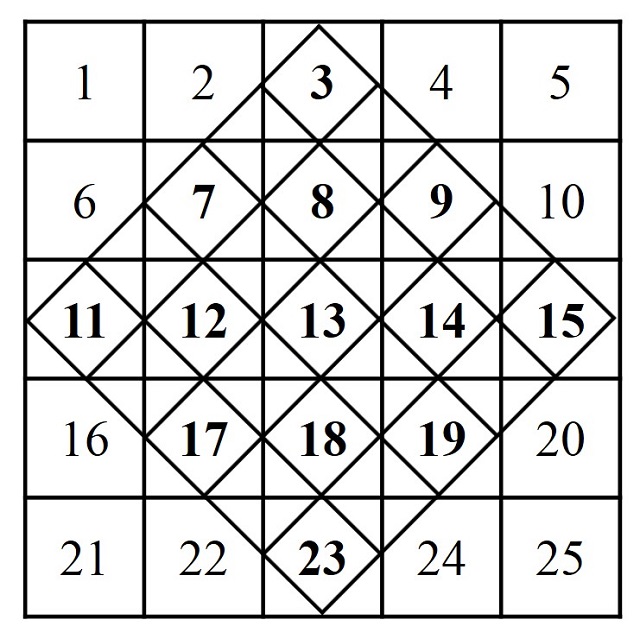
Finalmente, los números de las esquinas, que no están en el retículo inclinado se van a desplazar para colocarse dentro de las casillas del mismo. Así, el trío de números 1, 2 y 6, que está en la esquina superior izquierda, se va a desplazar diagonalmente hasta el lado opuesto del retículo inclinado. Lo mismo para los tríos de números de las otras tres esquinas, la esquina superior derecha (4, 5, y 10), la esquina inferior izquierda (16, 21 y 22) y la esquina inferior derecha (20, 24 y 25).
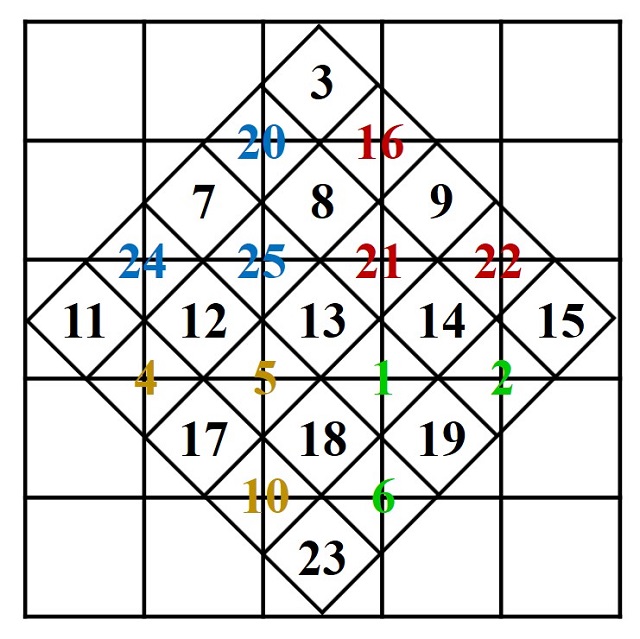
De manera que los números que están en el retículo 5 x 5 inclinado forman el cuadrado mágico de orden 5 relacionado con el planeta Marte que habíamos construido previamente, como puede comprobarse fácilmente.
 Versión moderna de un amuleto astrológico hebreo, del Renacimiento, con el cuadrado mágico asociado con el planeta Venus, basado en el diseño descrito por el escritor, médico, experto en ocultismo, cábala y alquimia alemán Cornelius Agrippa (1486-1535) en 1531. Imagen del Museo BritánicoSeparación por paridad
Versión moderna de un amuleto astrológico hebreo, del Renacimiento, con el cuadrado mágico asociado con el planeta Venus, basado en el diseño descrito por el escritor, médico, experto en ocultismo, cábala y alquimia alemán Cornelius Agrippa (1486-1535) en 1531. Imagen del Museo BritánicoSeparación por paridad
Antes de pasar a ver algún método para ordenes pares, vamos a presentar un método que es el recíproco de la versión árabe, que acabamos de presentar, del método de colocación en diagonal, que se conoce como el método de separación por paridad.
Como en el caso anterior, empezamos con dos retículos n x n superpuestos, uno más pequeño y girado 45 grados, de forma que sus vértices estén sobre la mitad de los lados del primer retículo. Sin embargo, ahora se escriben los números del 1 al n2 en orden natural sobre el retículo inclinado.
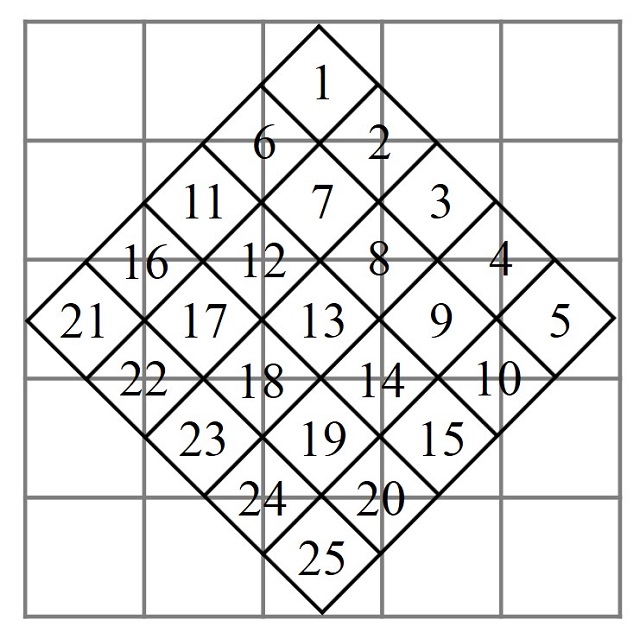
De forma paralela al proceso anterior, pero a la inversa, vamos a considerar los números del retículo inclinado que están en casillas del retículo grande, que son los números impares, y quedarnos con ellos en este retículo. Y los que no están dentro de una casilla del retículo grande, que son los números pares, los vamos a desplazar de forma inversa al proceso anterior. Por ejemplo, la terna de números pares 2, 4 y 8, que están arriba a la derecha del retículo inclinado, van a desplazarse diagonalmente hasta la esquina inferior izquierda del retículo grande. Lo mismo para las ternas 6, 12 y 16; 10, 14 y 20; y 18, 22 y 24, que se desplazan hacia las esquinas opuestas. Nos queda un cuadrado mágico de orden 5 diferente al anterior. En este las esquinas son números pares, como en el Lo-Shu (de orden 3).
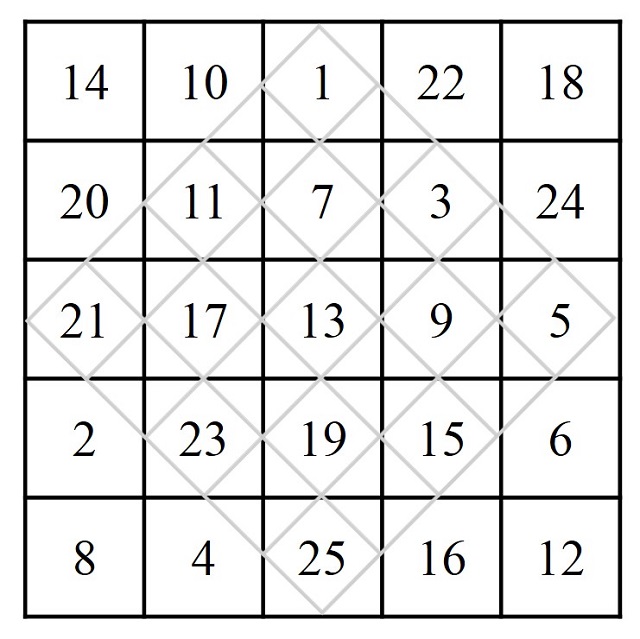
Este método aparece en el texto Muntaha al-idrak fi taqasim al-aflak (La comprensión definitiva de las divisiones de las esferas) del matemático y astrónomo persa Al-Kharaqī, Abu Muḥammad ‘Abd al-Jabbar al-Kharaqi (1084-1158/9), quien lo atribuye al matemático Al-Isfizari, más joven que él, y lo denomina “método de los nudos y saltos”.
Como en esta construcción se separan los números por su paridad, pares e impares, se puede dar otra forma de construirlo, que aparece también en otros tratados de la época. Se trata de rellenar dos retículos inclinados con los números pares e impares por separado, como se muestra en la imagen.
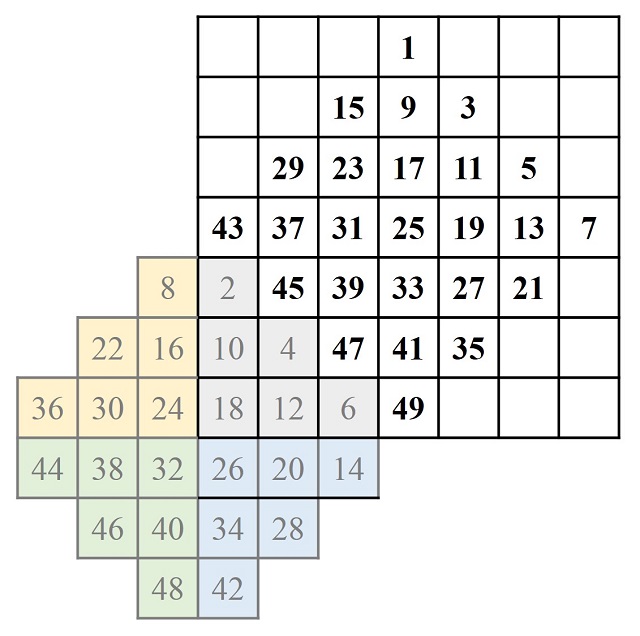
Ahora se trataría de dividir el retículo inclinado de los números pares en cuatro partes y cada una iría a una esquina, la que se corresponde con su forma.
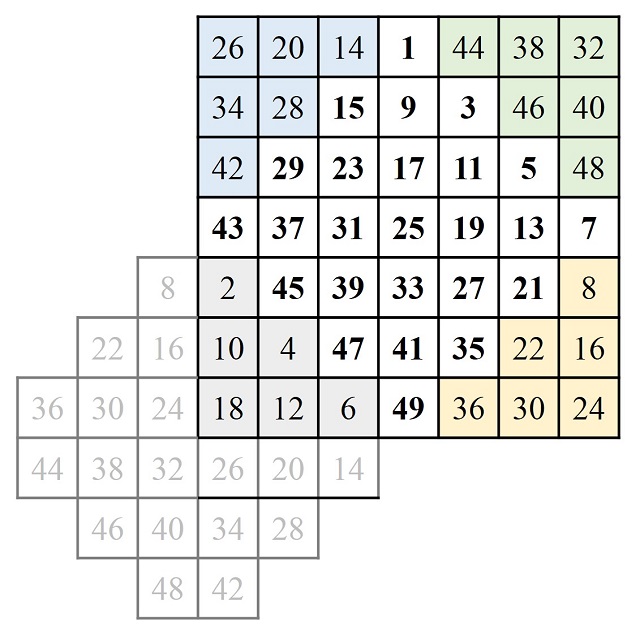
Para continuar vamos a volver a explicar, pero de una forma un poco diferente, uno de los métodos que vimos en la entrada Habibi y los cuadrados mágicos II. Se trata del método del punteado, para órdenes que son múltiplos de 4. Para el orden 4 se toma un retículo cuadrado 4 x 4 vacío y se colocan puntos en las casillas de la diagonal (como se muestra en la siguiente imagen). Entonces, se empiezan a contar las casillas, desde arriba a la izquierda, y si hay punto en la casilla se coloca el número que corresponde, pero si no hay no se pone nada. Cuando se llega a la última casilla se realiza el mismo procedimiento, pero en sentido inverso, empezando en esa última casilla, y colocando ahora los correspondientes números en las casillas sin puntos.
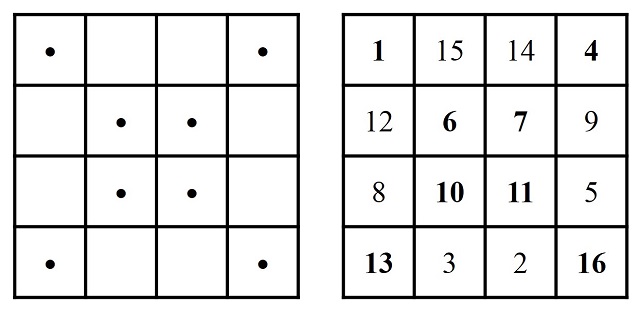
Este método se extiende a cualquier orden de la forma 4k. Para ello se divide el retículo 4k x 4k en k sub-retículos 4 x 4 y a cada retículo 4 x 4 se le colocan puntos en las diagonales (en la siguiente imagen vemos el orden 8 = 4 x 2).
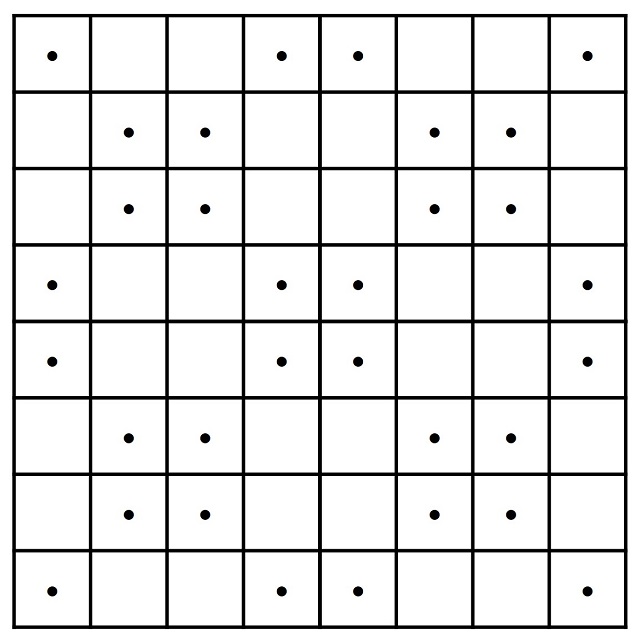
Y el proceso de rellenarlo con números es el mismo, contar las casillas en una dirección y luego en la contraria y poniendo los correspondientes números en las casillas con puntos en el primer recorrido y en las casillas sin puntos en el segundo (para orden 8 nos queda el siguiente cuadrado mágico).
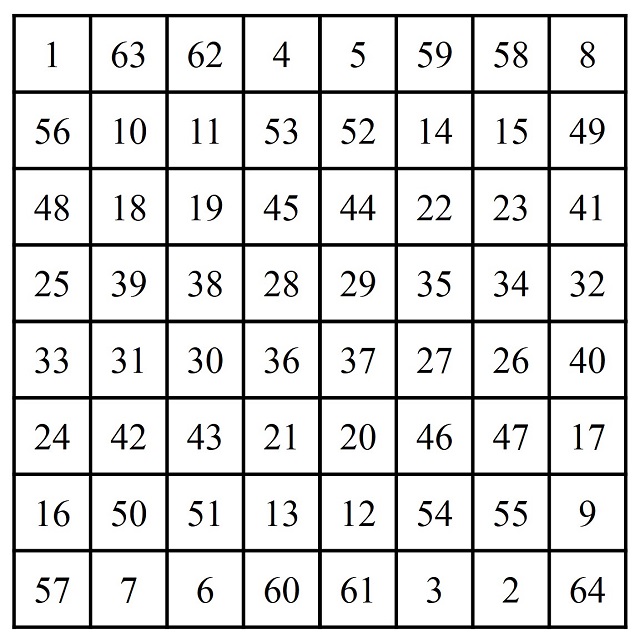
Para la explicación alternativa que dimos en la entrada Habibi y los cuadrados mágicos II la estructura de puntos es la misma, pero allí escribíamos todos los números en orden y luego desplazábamos, haciendo un giro de 180 grados alrededor del centro del retículo cuadrado, los números que no están en casillas punteadas. Véase, por ejemplo, en el orden 4 que el resultado es el mismo (así los números 2 y 3 que estaban en las casillas centrales de arriba pasan, al realizar el giro de 180 grados, a las casillas centrales de abajo, en el orden 3 y 2, y así para el resto).
Según un manuscrito árabe del siglo XII, que recoge este método y otros del matemático Alhacén, describe a este matemático árabe como uno de los mejores autores sobre el tema de los cuadrados mágicos.
Intercambio de sub-retículosExiste otro método, que se conoce como método de intercambio de sub-retículos, que se basa en el método del punteado para orden 4 (con la interpretación del giro de 180 grados) y se utiliza para generar cuadrados mágicos de orden 4k. Se toma el retículo cuadrado 4k x 4k y se divide en 16 sub-retículos k x k y se colocan todos los números del 1 al (4k)2 en orden natural, empezando por la casilla de arriba a la izquierda (véase imagen para k = 3).
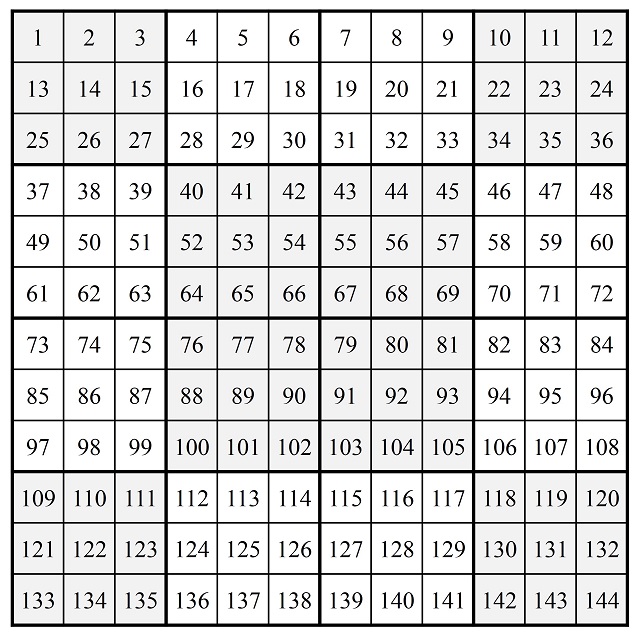
Hemos sombreado los sub-retículos k x k que se corresponderían con los puntos del retículo 4 x 4, es decir, los de las diagonales. Y para finalizar se actúa como en el caso del método de punteado para orden 4, en la versión del giro de 180 grados. Por lo tanto, los sub-retículos 4 x 4 sombreados se quedan como están, mientras que los no sombreados se mueven en un giro de 180 grados alrededor del centro del retículo. Para k = 3, es decir, orden 12, se obtiene el siguiente cuadrado mágico.
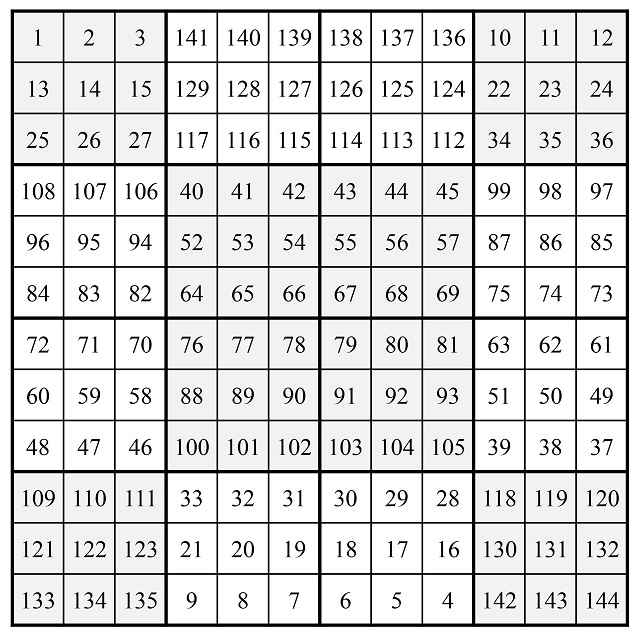
Y vamos a mostrar un método más para los órdenes múltiplos de 4, el método del rellenado continuo. Consiste en ir colocando los números por pares (excepto al principio y al final de las líneas) de forma alterna en filas opuestas. Por ejemplo, para orden igual a 12, se empieza con 1 en la primera fila, después 2 y 3 en la última fila, luego 4 y 5 en la primera fila, 6 y 7 en la última, 8 y 9 en la primera, 10 y 11 en la última, y finalmente 12 en la primera. Ahora se pasaría a las filas segunda y anteúltima, y se irían colocando los siguientes números, pero ahora de derecha a izquierda, y empezando por la anteúltima fila. Es decir, se cambia el sentido de colocación de los números, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, al cambiar de pareja de filas opuestas, así mismo se alterna la fila por la que se continúa contando, de arriba o de abajo. En la siguiente imagen vemos el resultado para orden igual a 12.
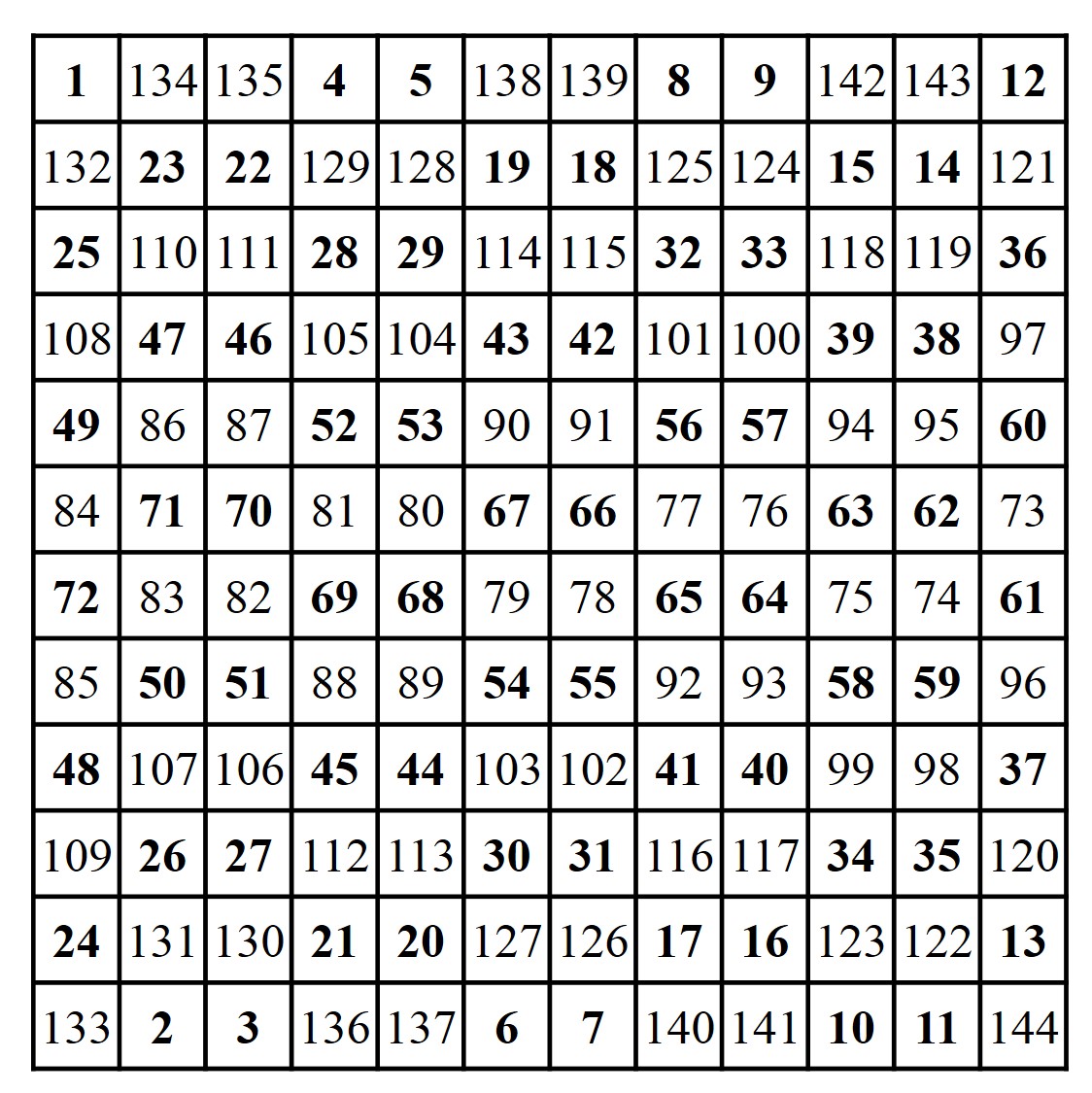
Nótese que al llegar a la mitad del retículo se intercambian las filas de posición.
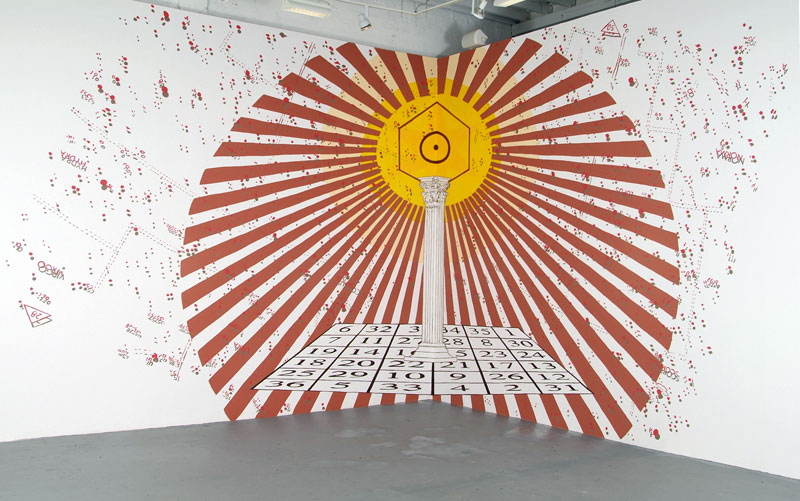 Resplandor (2005), del artista estadounidense Jesse Bransford. En esta obra aparece el cuadrado mágico de orden 6 asociado, según la astrología, con el Sol. Imagen de la página web de Jesse BransfordCambios en el retículo natural
Resplandor (2005), del artista estadounidense Jesse Bransford. En esta obra aparece el cuadrado mágico de orden 6 asociado, según la astrología, con el Sol. Imagen de la página web de Jesse BransfordCambios en el retículo natural
Y vamos a terminar con un método para los órdenes de la forma 4k + 2, que son los órdenes pares que nos faltaban, es el método de cambios en el retículo natural, que también se debe al persa Al-Kharaqī (alrededor del año 1100), y que está relacionado, en cierta medida, con el método del punteado, aunque ahora tenemos puntos, ceros y cruces.
Vamos a ilustrar el caso más sencillo, un cuadrado mágico de orden 6 = 2 x 3. El retículo cuadrado 6 x 6 lo vamos a dividir en cuatro sub-retículos 3 x 3. En la primera casilla del primero colocamos un punto, en la segunda un cero y en la tercera una cruz, entonces completamos la diagonal principal con puntos y con ceros y cruces las diagonales quebradas cuya casilla inicial es un cero o una cruz.
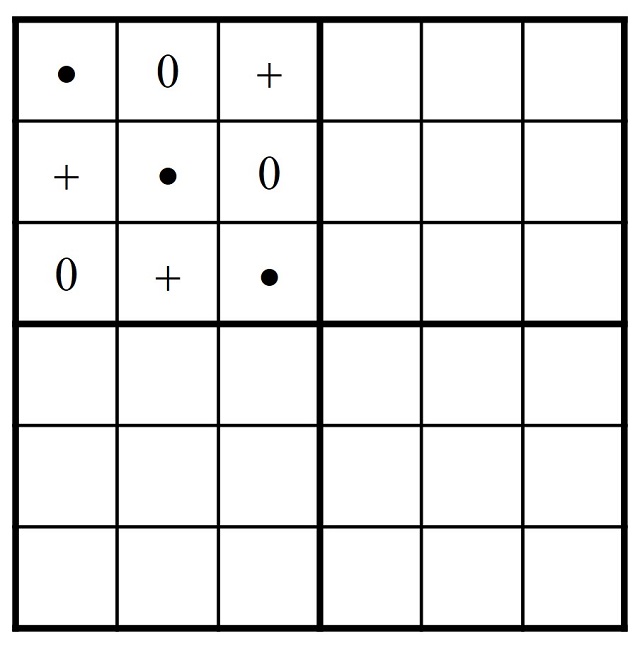
Ese primer sub-retículo nos va a servir de base para completar los otros tres sub-retículos. El que está a su derecha será su imagen especular respecto al segmento vertical que las separa, pero incluyendo solo puntos y cruces, el sub-retículo que está debajo suyo será su imagen especular respecto al segmento horizontal que los separa, pero incluyendo solo puntos y ceros, y el sub-retículo opuesto será su imagen mediante la rotación de 180 grados, respecto al centro del retículo, pero incluyendo solo los puntos.
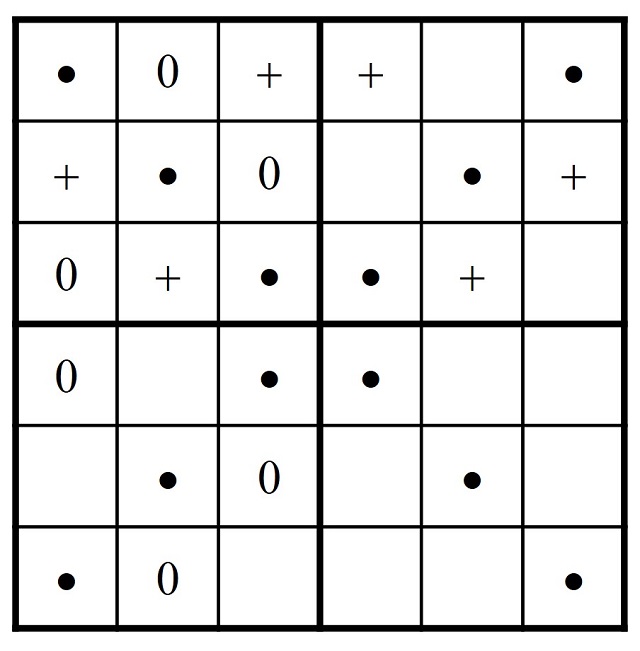
Si estuviésemos en orden 10 el contenido de las casillas de la primera fila del primer sub-retículo 5 x 5 sería punto, nada, cero, cruz y punto, luego el esquema inicial sería ahora el siguiente.
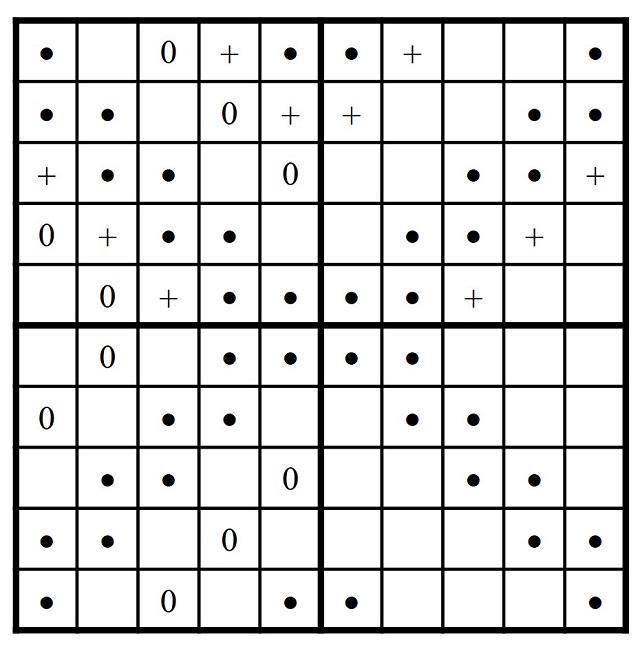
Para el orden 14 el contenido de las casillas de la primera fila del primer sub-retículo 7 x 7 sería punto, nada, cero, cruz, punto, nada y punto. En general, en la primera fila del primer sub-retículo solo puede haber un cero y una cruz, mientras que al aumentar el tamaño aumenta el número de puntos de esa primera fila.
Una vez que se tiene el esquema inicial hay que colocar los números de forma continua. Se empieza en la casilla de arriba a la izquierda, que es un punto, y se van contando las casillas de forma normal (de arriba abajo y de izquierda a derecha) de forma que si aparece un punto se coloca el correspondiente número, después se realiza la misma operación en sentido contrario y empezando en la última casilla (casilla de abajo a la derecha), pero esta vez se colocan los correspondientes números en las casillas donde no hay nada.
Después volvemos a contar, empezando en la esquina de arriba a la derecha y contando de derecha a izquierda y de arriba abajo, pero son los ceros las que utilizamos de guía para colocar los números. Y finalmente, se vuelve a hacer la operación en sentido contrario, desde la casilla de abajo a la izquierda, pero apoyándonos en las cruces. En la siguiente imagen vemos el caso del orden 6.
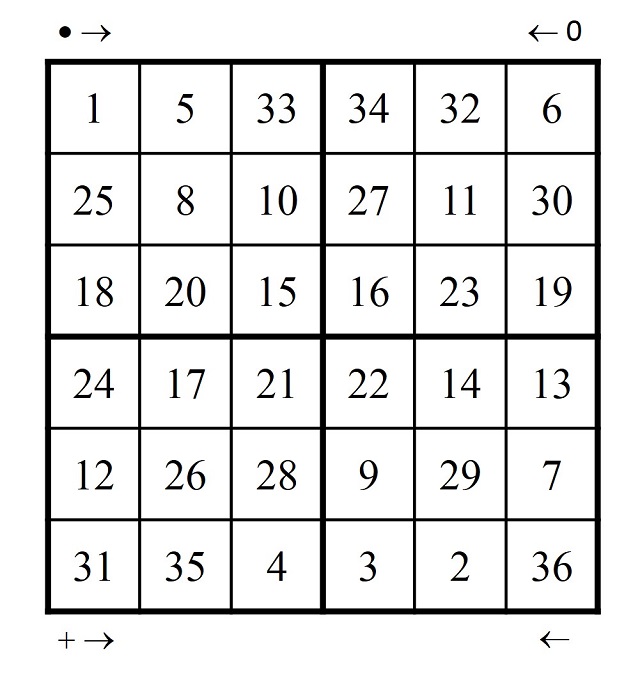
Estos son solo algunos de los muchos métodos, con un poco de historia, para construir cuadrados mágicos que existen.
Bibliografía:
1.- Jacques Sesiano, Magic Squares, Their History and Construction from Ancient Times to AD 1600, Springer, 2019.
2.- Jim Moran, The wonders of magic squares, Randon House Inc., 1982.
3.- Raúl Ibáñez, Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, El mundo es matemático, RBA, 2015.
4.- Raúl Ibáñez, Las matemáticas como herramienta de creación artística, Catarata, 2023 (pendiente de publicación).
Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica
El artículo Construyendo cuadrados mágicos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Una explicación a las diferencias en inteligencia entre países (y al efecto Flynn)
 Fuente: UNICEF/ UN0287582/Diefaga
Fuente: UNICEF/ UN0287582/DiefagaLa inteligencia humana (esa cosa que miden los test de inteligencia y que está correlacionada con el desempeño académico y profesional) siempre es un fenómeno desconcertante. Por ejemplo, es más alta, en promedio, en algunos países y parece que ha estado aumentando en las últimas décadas, sobre todo en la parte baja de la distribución estadística. Las explicaciones a estos dos fenómenos siempre, otra vez, levantan polémica. Desde los que consideran que no es políticamente correcto mencionar siquiera el hecho objetivo de que existen diferencias en el cociente intelectual de los distintos países, hasta los que usan explicaciones puramente racistas sin fundamento. La hipótesis lanzada por el equipo de Christopher Eppig podría explicar ambos fenómenos recurriendo solo a un factor biológico no genético: la prevalencia de las enfermedades infecciosas.
El encéfalo de un niño recién nacido necesita el 87% de la energía metabólica del niño. Cuando ese niño ya tiene cinco años la cifra baja al 44%, y en los adultos, en los que el encéfalo es poco más o menos un 2% del peso, consume un 25%. Cualquier factor que compita por la energía es pues un factor limitante en el desarrollo del encéfalo, y los parásitos y los patógenos compiten de distintas formas. Algunos se alimentan de los tejidos del huésped directamente o secuestran su maquinaria molecular para reproducirse. Otros, sobre todo aquellos que viven en el intestino, evitan que su huésped absorba el alimento. Y todos hacen que el sistema inmunitario entre en acción, lo que desvía recursos que podrían emplearse en otras cosas.
Enfermedades e inteligencia promedioEppig y sus colegas encontraron una relación inversa impresionante entre la extensión de las enfermedades en un país y la inteligencia promedio de su población.
La prevalencia (proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la población) de las enfermedades fue calculada a partir de los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre años de vida ajustados por discapacidad perdidos a acusa de 28 enfermedades infecciosas. Estos datos se tienen de 192 países. Los datos de cociente intelectual los tomaron del estudio que hace dos décadas realizaron Lynn y Vanhanen en 113 países, y del trabajo posterior de Jelte Wichters sobre dichos datos. Se emplearon en el estudio los datos de 184 países.
La correlación es de aproximadamente el 67%, y la probabilidad de que sea fruto del azar es menor del 0,01%. Pero correlación no es causalidad, por lo que Eppig y sus colegas investigaron otras posibles explicaciones. Trabajos anteriores han ofrecido todo tipo de causas para las diferencias en cociente intelectual entre países: ingresos, educación, bajos niveles de trabajo agrícola (que se ve reemplazado por otros trabajos más estimulantes mentalmente), clima (sobrevivir en países fríos agudiza el ingenio) e, incluso, distancia a la cuna de la humanidad, África (los nuevos entornos retarían la inteligencia). Sin embargo, todas estas posibles causas, excepto quizás la última, están también, probablemente, ligadas a la enfermedad. Los investigadores demuestran por análisis estadístico que todas o bien desaparecen o se reducen a una pequeña influencia cuando se consideran los efectos de las enfermedades.
Hay, además, pruebas directas de que las infecciones y los parásitos afectan a la cognición. Se ha demostrado en muchas ocasiones que los gusanos intestinales tienen ese efecto. La malaria también es perjudicial para el encéfalo. Pero, según los autores, las peores enfermedades desde el punto de vista cognitivo son las que causan diarrea. La diarrea afecta mucho a los niños. Es la responsable de un sexto de las muertes infantiles, y a los que no mata les impide la absorción de nutrientes en un momento en el que el encéfalo está creciendo y desarrollándose rápidamente.
Una de las predicciones del estudio es que, conforme los países venzan las enfermedades, la inteligencia media de sus ciudadanos aumentará. Este aumento de la inteligencia a lo largo de las décadas ya ha sido registrado en los países ricos. Es lo que se llama el efecto Flynn (en honor de su descubridor, James Flynn). Su causa ha sido un misterio pero, si Eppig y sus colegas están en lo cierto, la casi erradicación de las infecciones en estos países, por las vacunaciones, el agua limpia y el alcantarillado, podría explicar mucho, si no todo, el efecto Flynn.
Cuando Lynn y Vanhanen publicaron sus datos de CI los usaron para lanzar la hipótesis de que las diferencias nacionales en inteligencia eran la principal causa de los diferentes niveles de desarrollo económico. Este estudio le da la vuelta al razonamiento. Es la falta de desarrollo, y los muchos problemas sanitarios que ello acarrea, lo que explicaría los diferentes niveles de inteligencia. Sin ninguna duda, en un círculo vicioso, esas diferencias ayudan a que los países pobres sigan siendo pobres.
Pero esta nueva teoría les da a los gobernantes una nueva razón para convertir la erradicación de las enfermedades en uno de los principales medios en los que invertir en su camino hacia el desarrollo.
Referencia:
Eppig, C., Fincher, C., & Thornhill, R. (2010). Parasite prevalence and the worldwide distribution of cognitive ability Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences doi: 10.1098/rspb.2010.0973
Para saber más:
Tamaño del encéfalo e inteligencia
La inteligencia, la herencia y la madre
Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance
Una versión anterior de este artículo apareció en Experientia docet el 5 de julio de 2010.
El artículo Una explicación a las diferencias en inteligencia entre países (y al efecto Flynn) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Una tectónica de placas más allá de la Tierra
La teoría de la tectónica de placas ha supuesto uno de los cambios de paradigma más importantes y revolucionarios que ha sufrido la geología a lo largo de toda su historia, ayudándonos a comprender mejor el funcionamiento de nuestro planeta a una escala global.
Precisamente esta teoría describe como la superficie de nuestro planeta está dividida en placas litosféricas -la litosfera comprende la corteza terrestre y parte del manto superior- como si fuesen piezas de un puzle, con la única diferencia que estás se mueven unas con respecto a las otras, generando en estos contactos zonas de gran actividad geológica, responsables de algunos de los terremotos y zonas volcánicas más importantes de la Tierra.
¿Podría haber ocurrido la tectónica de placa en otros cuerpos planetarios de nuestro Sistema Solar? Desde que comenzó la exploración espacial, uno de los objetivos de los científicos fue precisamente el buscar mecanismos similares en otros lugares de nuestro vecindario cósmico, pero esta búsqueda ha acabado siempre con un resultado negativo. Tan negativo que ni en los planetas interiores -los rocosos y más parecidos a nuestro planeta- parecía haber rastro de una tectónica de placas, al menos, como la de la Tierra… ¿Acaso somos un bicho raro a nivel geológico?
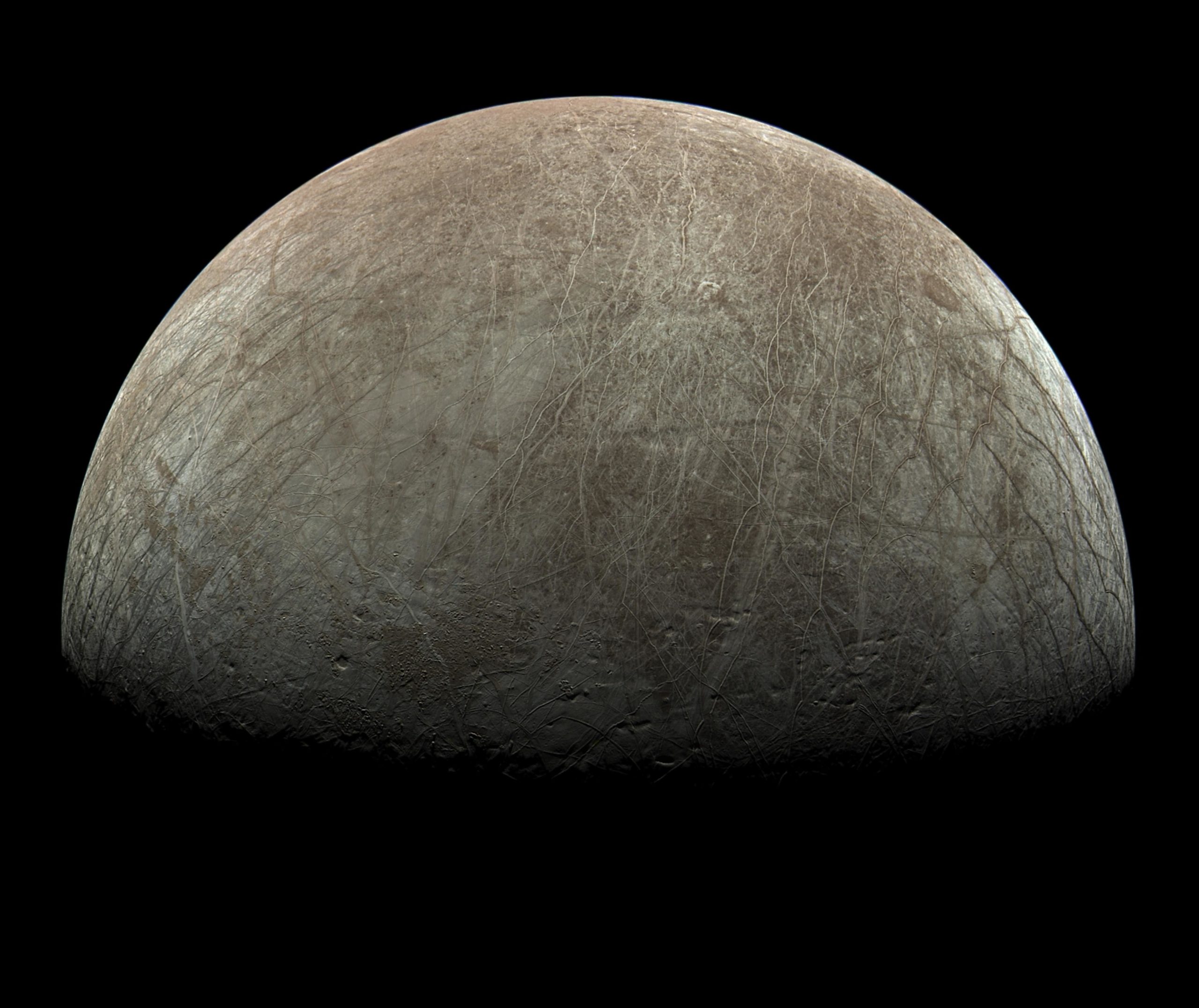 Imagen de Europa tomada por la sonda Juno en septiembre de 2022 a una distancia aproximada de unos 1500 kilómetros. Incluso a esta distancia asombra la aparente inexistencia de cráteres de impacto. Cortesía de NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Björn Jónsson.
Imagen de Europa tomada por la sonda Juno en septiembre de 2022 a una distancia aproximada de unos 1500 kilómetros. Incluso a esta distancia asombra la aparente inexistencia de cráteres de impacto. Cortesía de NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Björn Jónsson.Pero parece que por fin no estamos tan solos en ese aspecto. Un equipo de científicos acaba de publicar en la revista “JGR planets” más pruebas de la existencia de un mecanismo análogo a la tectónica de placas de la Tierra en Europa, uno de los satélites de Júpiter más interesantes desde el punto de vista de la geología activa, así como de la astrobiología.
Si miramos la superficie de este satélite con detenimiento, salta a la vista que es relativamente joven, y para ello tienen que existir procesos que vayan rejuveneciéndola, como ocurre en nuestro planeta, algo así como un lifting a nivel geológico. En nuestro planeta tenemos los agentes más variados: por un lado, los externos, como la erosión, y por otros los internos, como la tectónica de placas o el vulcanismo, entre muchos otros, que van transformando la superficie a distintos ritmos.
Aunque no hemos podido tomar muestras de Europa podemos hacer estimaciones de la edad de las superficies planetarias estudiando la distribución y tamaño de los cráteres en su superficie, de tal forma que cuanto más grandes y numerosos sean los cráteres, más antigua será la superficie (a grandes rasgos, claro).
 La superficie de Europa vista de cerca a través de los ojos de la misión Galileo en septiembre de 1998. Se aprecian una serie de líneas y otras formas irregulares, pero aparentemente ni un solo cráter de impacto, lo que atestigua la juventud de su superficie. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/SETI Institute.
La superficie de Europa vista de cerca a través de los ojos de la misión Galileo en septiembre de 1998. Se aprecian una serie de líneas y otras formas irregulares, pero aparentemente ni un solo cráter de impacto, lo que atestigua la juventud de su superficie. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/SETI Institute.En este nuevo estudio se afirma que hay distintas placas en las que está dividida la corteza de hielo de Europa. A través de las imágenes tomadas por misiones como la Galileo se ha podido reconstruir el movimiento en la horizontal de algunas de estas, como si los científicos estuviesen desmontando un puzle, llevándoles a una serie de conclusiones que hacen esta tectónica de placas muy diferente a la de la Tierra.
La primera conclusión es que hay una tectónica de placas en muchos lugares de Europa, pero ocurre en puntos muy concretos: En nuestro planeta la tectónica de placas es fruto de una dinámica global, pero en Europa parece que los movimientos de estas placas están limitados regionalmente, quizás porque los procesos que provocan estos movimientos pueden ser regionales o incluso locales. Tanto es así que la mayoría de los desplazamientos observados están en el rango de los 10 kilómetros, y ninguno alcanza los 100 kilómetros.
La segunda es que parece que la tectónica de placas ocurre en pulsos, provocando que esta haya ocurrido en distintos momentos y lugares de Europa, pero no simultáneamente a nivel global, lo que de nuevo pone de manifiesto que el mecanismo que provoca los movimientos en la corteza de Europa podría tener solo un alcance local tanto espacial como temporalmente.
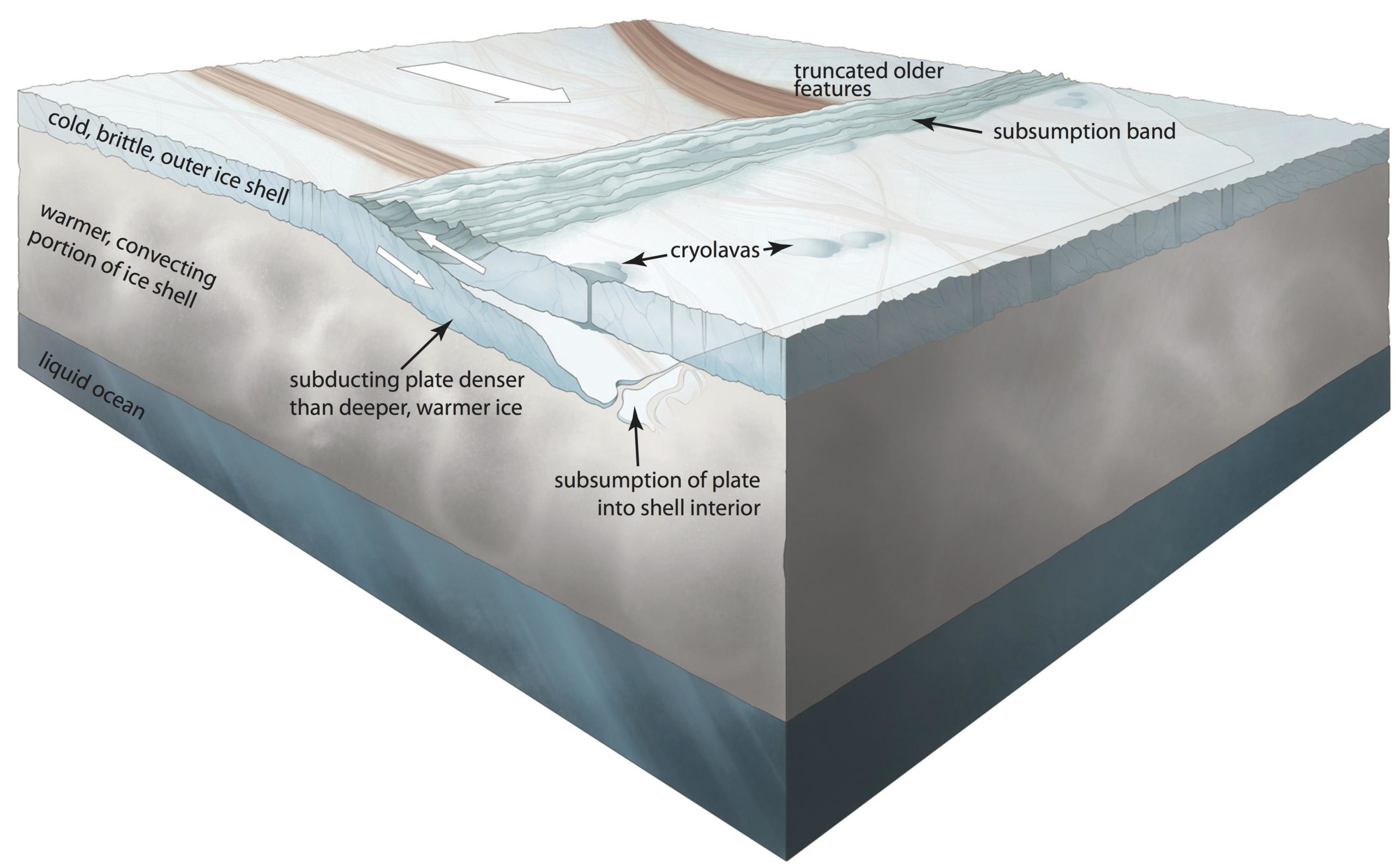 Mecanismo de subducción propuesto en Kattenhorn et al. (2014). Cortesía de NASA/Noah Kroese, I.NK.
Mecanismo de subducción propuesto en Kattenhorn et al. (2014). Cortesía de NASA/Noah Kroese, I.NK.Este no es el primer estudio que afirma la existencia de una tectónica de placas en Europa. En 2014, Kattenhorn et al. (2014) se mencionaba la posibilidad de que algunas de las formas que se ven en la superficie del satélite joviano en realidad sean fruto de la subducción, un fenómeno por el cual una placa pasaría por debajo de la otra. Este proceso permite que, por un lado, se construya nueva corteza, destruyéndose por otro, como si se tratase de una cinta de reciclaje a escala planetaria. Además, esta subducción sería similar a la de la Tierra, en el sentido que estaría relacionado con la formación de cadenas montañosas y actividad volcánica, eso sí, sobre hielo.
En el caso de Europa, además, estos fenómenos de subducción tenían un punto de interés también visto desde la astrobiología, ya que, al introducirse esta corteza, podría llevar elementos y compuestos hacia el interior y quien sabe si finalmente permitiendo un intercambio de estos con el océano que podría existir debajo de la propia corteza.
Pero todavía quedan muchas incógnitas por despejar. Si todo va bien, en la próxima década tendremos dos nuevas misiones alrededor de Júpiter, Europa Clipper y JUICE, que a través de nuevas imágenes y datos podrían ayudarnos a conocer mucho mejor la geología de los satélites jovianos y dar una respuesta definitiva a la pregunta: ¿hay una tectónica de placas más allá de la Tierra?
Referencias:
Collins, G. C., Patterson, G. W., Detelich, C. E., Prockter, L. M., Kattenhorn, S. A., Cooper, C. M., Rhoden, A. R., Cutler, B. B., Oldrid, S. R., Perkins, R. P.; Rezza, C. A. (2022). Episodic plate tectonics on Europa: Evidence for widespread patches of mobile‐lid behavior in the Antijovian Hemisphere. Journal of Geophysical Research: Planets, 127(11). doi: 10.1029/2022je007492
Kattenhorn, S. A; Prockter, L. M. (2014). Evidence for subduction in the ice shell of Europa. Nature Geoscience, 7(10), 762–767. doi: 10.1038/ngeo2245
Para saber más:
La presencia de sales podría hacer que exista una tectónica de placas en Europa
De la tectónica de placas
Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.
El artículo Una tectónica de placas más allá de la Tierra se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Millones de años en el Tibet
 Yak tibetano. fuente: Wikimedia Commons
Yak tibetano. fuente: Wikimedia CommonsEn abril de 1944, el montañero, deportista, geógrafo y oficial austriaco de las SS Heinrich Harrer, junto con otros compatriotas, se fugó del campo de concentración en que había sido recluido por las autoridades coloniales británicas en la India. Un mes después, atravesó la frontera con el Tibet e inició un periplo por aquel país que le acabaría llevando a Lhasa, la capital, donde permaneció hasta 1952, cuando regresó a Austria. Para entonces ya había sido exonerado de responsabilidades por su pasado en las SS. Y escribió y publicó la crónica de sus aventuras titulada “Siete años en el Tibet”, llevada al cine con ese mismo título en 1956 y 1997.
En su periplo y, más en concreto, durante su travesía por el Tíbet occidental y la inhóspita meseta del Changtang, cuya altitud media es de 5000 m, Harrer y su compañero Peter Aufschnaiter pasaron penalidades sin cuento. En una de las escenas de su libro dice: “Una vez al día hacemos hervir carne y nos la comemos en el mismo puchero, porque a la altitud a que nos hallamos el agua hierve muy pronto, pero la temperatura es tan baja que la grasa se cuaja casi instantáneamente.” Esa frase condensa los dos factores que más endurecieron la travesía de los austriacos, el frío glacial y la falta de aire. “El agua hierve muy pronto”, dice Harrer. Así es. A 5000 m de altitud la presión atmosférica se reduce casi a la mitad de la del nivel del mar –a un 55%, para ser precisos– y en esas condiciones la presión de vapor del agua y la presión atmosférica se igualan a la temperatura de 84ºC, por lo que el agua entra en ebullición. En otras palabras: a 5000 m de altitud el agua hierve a 84ºC.
El dato es relevante porque, aparte del descenso en la temperatura de ebullición del agua, indica que hay muy poco oxígeno. De hecho, hay un 55% del que hay a nivel del mar, porque la reducción en la disponibilidad de los gases atmosféricos es estrictamente proporcional al descenso en la presión atmosférica. Allí arriba sigue habiendo un 21% de oxígeno, pero solo un 55% de las moléculas del gas que hay a nivel del mar.
En el relato de sus aventuras Harrer cuenta también que hicieron frecuente uso de yaks para poder transportar su equipaje. Los yaks son bóvidos bien adaptados a condiciones tan inhóspitas como las que imperan en esa parte del mundo. Tienen un pelaje grueso que los protege del frío. Y están, además, adaptados a respirar en una atmósfera enrarecida.
Un equipo de investigación chino ha comparado el genoma de los yaks y el del ganado taurino, por tratarse de especies muy similares. Y han encontrado dos genes que son muy activos en unas células, desconocidas hasta ahora, del interior de los capilares sanguíneos pulmonares. Son mucho más activos en ellas que en las demás células pulmonares. Según los investigadores, es posible que la mayor actividad de esos dos genes contribuya a que los capilares sanguíneos de los pulmones de los yaks sean más firmes y fibrosos que los del ganado vacuno, lo que podría ser de ayuda para extraer oxígeno de una atmósfera en el que es muy escaso.
Los yaks han evolucionado durante millones de años a gran altura; otras especies del altiplano tibetano quizás tengan también células similares, pues han evolucionado allí arriba. Pero es muy improbable que la población tibetana cuente con ese tipo celular tan aparentemente útil, porque los seres humanos solo llevan unos 30000 años a esa altitud.
Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU
El artículo Millones de años en el Tibet se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
La acústica de los espacios cerrados

¿Te has parado a pensar alguna vez por qué tu voz suena mejor cuando cantas en la ducha? Este hecho tiene una explicación científica. Las paredes duras y lisas del baño hacen que esta estancia actúe como una verdadera caja de resonancia, de manera que las ondas sonoras se reflejan en las paredes, aumentando la intensidad del sonido y haciendo que nuestra voz parezca mucho más potente de lo que es en realidad.
Este fenómeno no se da solo cuando entonamos una canción en el baño sino también en otros espacios cerrados como salas de conciertos, iglesias o salas de conferencias. El secreto está en la física, en concreto, en la acústica, rama científica que se encarga de estudiar todos los aspectos del sonido y lo que ocurre desde que se produce hasta que llega a la persona que lo escucha. En el caso de los espacios cerrados es la acústica arquitectónica la especialidad encargada de investigar el comportamiento del sonido en locales y edificios y la que podría tener la llave para explicar por qué creemos que cantamos mejor de lo que realmente lo hacemos.
Para tratar de arrojar luz sobre todas las cuestiones relacionadas con la acústica arquitectónica, Erica Macho Stadler, profesora titular del departamento de Física Aplicada de la Universidad del País Vasco, ofreció el pasado 9 de marzo la charla “¿Cómo se comporta el sonido en espacios cerrados?” en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao.
Durante la charla, la profesora de la Escuela de Ingeniería de Bilbao explica algunas claves de la acústica arquitectónica como la reverberación, fenómeno acústico que provoca que la voz se mantenga más tiempo en el aire después de emitir cada nota, cómo se comporta el sonido en espacios cerrados y si el público que asiste a un espectáculo influye o no en el propio sonido, entre otras cuestiones.
Para saber más:
Sonido (1 y 2)
La física del sonido orquestal
Arquitectura, música y matemáticas: el caso Xenakis
El espacio como instrumento
Edición realizada por César Tomé López
El artículo La acústica de los espacios cerrados se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Fusión nuclear: un futuro cada vez más cercano
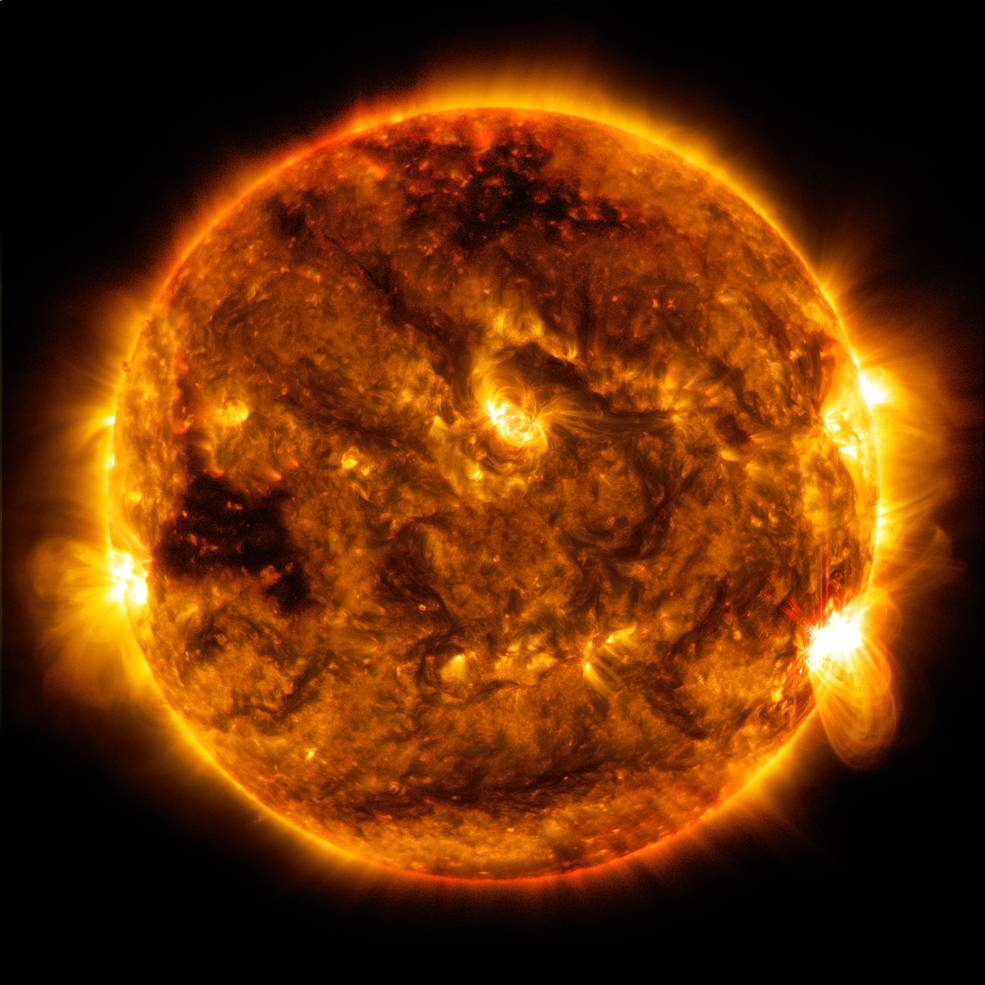 Fuente: NASA/SDO
Fuente: NASA/SDOEl Sol, nuestra estrella, es un enorme reactor nuclear. Pero no un reactor nuclear como los que utilizamos actualmente para la generación de energía eléctrica en nuestro planeta, que son de fisión, sino un reactor de fusión. ¿Y cuál es la diferencia entre la fisión y la fusión? Mientras que en una reacción de fisión un átomo pesado (como el uranio) se fisiona, o “divide”, para generar varios átomos más ligeros, además de energía, en las reacciones de fusión ocurre justamente lo contrario: dos átomos ligeros (como el hidrógeno) se fusionan, o “unen”, liberando energía y formando un átomo más pesado. En el caso del Sol, el elemento formado es el helio, y una de las principales ventajas que presenta la fusión es que la cantidad de energía generada en una reacción es la máxima conocida (cuatro veces superior a la de fisión), además de ser limpia (no genera residuos radiactivos de alta actividad ni gases de efecto invernadero), inherentemente segura (es físicamente imposible que se produzca una reacción nuclear en cadena de una forma descontrolada en un reactor) y virtualmente inagotable.
¿Y cómo sería la reacción de fusión producida en un reactor?De entre todas las reacciones de fusión posibles, teniendo en cuenta el punto de vista energético, económico y tecnológico, la reacción de fusión que resulta más viable de reproducir hoy en día en un reactor es la generada al fusionar deuterio y tritio, ambos isótopos del hidrógeno, dando lugar al helio, que es un gas inerte, y una gran cantidad de energía.
Para ello, el deuterio puede obtenerse de manera relativamente sencilla a partir del agua de mar (su abundancia es de 32 gramos por cada metro cúbico de agua de mar).
El tritio, en cambio, es menos abundante, pero esto no supone un problema, ya que puede producirse de forma artificial a partir del litio.
Es por ello por lo que los reactores de fusión están diseñados para que sean autosuficientes en lo que se refiere a la producción de tritio. ¿Y eso cómo es posible? La zona interna de los reactores estará formada por una envoltura compuesta por litio, llamada envoltura regeneradora, de forma que los neutrones liberados en la propia reacción de fusión choquen contra esa, produciendo a su vez nuevo tritio, que actuará como nuevo combustible para continuar con la reacción.
Si tan ventajosa es la fusión, ¿dónde está el problema?¿Por qué no se utilizan ya reactores de fusión para la generación eléctrica? Al intentar aproximar dos núcleos, estos se repelen debido a la fuerza electrostática, ya que ambos poseen carga eléctrica positiva. Para que se produzca esa reacción, por tanto, se debe vencer dicha fuerza de repulsión, de manera que los núcleos se acerquen lo suficiente como para que las fuerzas nucleares de atracción pasen a ser dominantes y pueda producirse la fusión. Para hacer frente a eso, el combustible debe calentarse a temperaturas del orden de decenas de millones de grados centígrados y mantenerse confinado a muy alta presión el tiempo suficiente para que se produzcan las reacciones.
Pero es evidente que los sistemas convencionales no pueden hacer frente a las altas temperaturas del plasma. Por ello, se ha abordado ese problema mediante el desarrollo de dos tipos de confinamiento:
- Confinamiento Magnético: Las partículas eléctricamente cargadas del plasma se retienen “flotando” en un espacio (comúnmente un toroide) mediante la acción de un campo magnético.
- Confinamiento Inercial: Consiste en la creación de un medio tan denso donde las partículas prácticamente no puedan escapar sin colisionar. Para ello se concentra en una pequeña cápsula de deuterio-tritio un haz de láser haciendo que implosione, haciéndose cientos de veces más densa y dando comienzo así a la reacción de fusión, que continuará por la inercia del material al expandirse.
Ese es un comentario bastante habitual cuando se habla de fusión, pero la realidad es que el proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) se encuentra actualmente completado al 78 %, por lo que la meta cada vez es más próxima. ¿Qué es ITER? Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos existentes hoy en día: un dispositivo de fusión por confinamiento magnético diseñado para demostrar la viabilidad de la fusión. La instalación de ese proyecto se encuentra en Cadarache (Francia), y cuenta con la colaboración de ingenieros y científicos de las mayores potencias mundiales (concretamente 35 países: la Unión Europea, China, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos).
Además de demostrar la seguridad, así como el correcto funcionamiento del sistema de regeneración de tritio y del resto de las tecnologías integradas, su objetivo a más corto plazo es el de lograr el primer plasma en 2025. Se pretende generar una potencia térmica de plasma de 500 MW con menos de 50 MW de calentamiento (lo que supondrá una ganancia Q = 10). Por tener una idea, hasta la fecha, nunca antes se había conseguido obtener más energía de la introducida, de forma que Q
 Estados de las obra de ITER a 12 de diciembre de 2022. Fuente: iter.org
Estados de las obra de ITER a 12 de diciembre de 2022. Fuente: iter.org
Tras el futuro logro de ITER, se espera que una central eléctrica de demostración de 2 GW, DEMO, sea el paso intermedio entre el ITER y los primeros reactores comerciales de fusión nuclear. Actualmente su construcción está planeada para 2040, y las investigaciones concluyen que la fusión nuclear tiene posibilidades de incorporarse económicamente al sistema energético en torno a 2050-2060, formando parte importante del sistema eléctrico para 2100.
Pero de forma paralela a la evolución de ITER y gracias al confinamiento inercial en esta ocasión, el pasado 5 de diciembre de 2022 el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California, que cuenta con el sistema láser más poderoso del planeta, consiguió generar 3,5 MJ a partir de los 2,05 MJ invertidos, lo que supone superar el hito de una ganancia superior a la unidad mediante la ignición, produciendo más energía que la energía del láser requerida para iniciar la reacción de fusión (Q = 1,7).
Gracias a ese gran logro ha quedado demostrada por primera vez la ganancia neta de energía, fijando como próximo reto el estudio de su escalabilidad, resolviendo los múltiples desafíos científicos y técnicos que supone su desarrollo y logrando un balance adecuado de potencias. De esa manera, la primera central eléctrica de demostración y, posteriormente, su uso a nivel comercial se encuentran un paso más cerca de nuestra realidad.
LMF: Laboratorio de Materiales de fusión de la UPV/EHUEn ese contexto, y entre los muchos retos a los que debe hacer frente el desarrollo de la fusión, se encuentra el de conocer la interacción de los isótopos del hidrógeno en contacto con los diferentes materiales que compondrán el reactor bajo diferentes condiciones. Esa caracterización y predicción de los parámetros de transporte del hidrógeno es la labor principal que se lleva a cabo en el LMF, colaborando de manera directa con el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), para la realización de las tareas dirigidas y financiadas por EUROfusion (consorcio que gestiona la participación europea dentro de ITER, entre otros muchos cometidos).
Sobre los autores: Igor Peñalva es investigador principal del Laboratorio de Materiales de Fusión; Natalia Alegría es profesora de la Escuela de Ingeniería de Bilbao; María Urrestizala y Jon Azkurreta son doctorandos en Ingeniería Física.
Una versión de este texto apareció originalmente en campusa.
Para saber más:
Fusión nuclear
Fusión nuclear en el Sol
Que 100 años no es nada… o por qué aún no tenemos una central nuclear de fusión
El artículo Fusión nuclear: un futuro cada vez más cercano se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Yo sí quiero que me regalen carbón
Ahora que se acercan las fechas navideñas, es hora de pensar en los consabidos regalos. Y, por supuesto, vuelve a aparecer la típica amenaza para la chavalería: si no se han portado bien durante todo el año, lo que les va a caer es carbón. Pues a mí, como geóloga, me parece un regalo magnífico más que un castigo. Aunque aquí voy a ponerme igual de repelente que el niño del chiste, preguntando a Papá Noel, al Olentzero o a los Reyes Magos: pero, ¿qué tipo de carbón me vais a traer?
Hace unos meses, en el artículo titulado “Historias (geológicas) de la cripta” (https://culturacientifica.com/2022/06/23/historias-geologicas-de-la-cripta/), ya os comentaba de manera muy sucinta cómo se forma el carbón, pero aquí quiero meterme más en faena, que ahora es el momento perfecto.
 Reconstrucción de una zona pantanosa del Carbonífero. Ilustración: Richard Bizley. Fuente: The Paleo Post.
Reconstrucción de una zona pantanosa del Carbonífero. Ilustración: Richard Bizley. Fuente: The Paleo Post.Antes de seguir, me gustaría recordar algunas cosas sobre el carbón. En primer lugar, se trata de una roca sedimentaria originada a partir de restos vegetales terrestres. En segundo lugar, esta vegetación tuvo que crecer bordeando zonas acuáticas tales como pantanos, estuarios o lagunas costeras. En tercer lugar, la materia orgánica, una vez muerta la vegetación, se tuvo que acumular en esos fondos acuáticos y enterrarse de manera muy rápida. Y, en cuarto lugar, su descomposición bacteriana se produjo en condiciones anóxicas, o, lo que es lo mismo, en ausencia de oxígeno.
Con el paso del tiempo, estas capas de carbón se van cubriendo por nuevos sedimentos que se depositan por encima, lo que hace que se vayan compactando poco a poco al estar sometidas a mayor presión y temperatura según se van enterrando. Este proceso, además, provoca la pérdida de agua de la roca, aumentando así su porcentaje de carbono. Esto hace que, aunque generalmente lo llamemos a todo carbón, en realidad nos encontremos con que existen muchas variedades o tipos de este material geológico de acuerdo a su composición química, su contenido en agua y a una de las propiedades más interesantes de esta roca, su poder calorífico, es decir, la cantidad de energía en forma de calor que se libera al combustionar el carbón (hacerlo reaccionar químicamente con oxígeno). Y, aunque podéis encontrar un montón de clasificaciones sobre los tipos de carbón que existen, yo me voy a quedar con los más conocidos, esos que estudiamos en el colegio, aunque se nos hayan olvidado con el paso de los años, y que se basa, principalmente, en el porcentaje de carbono que tiene la roca.
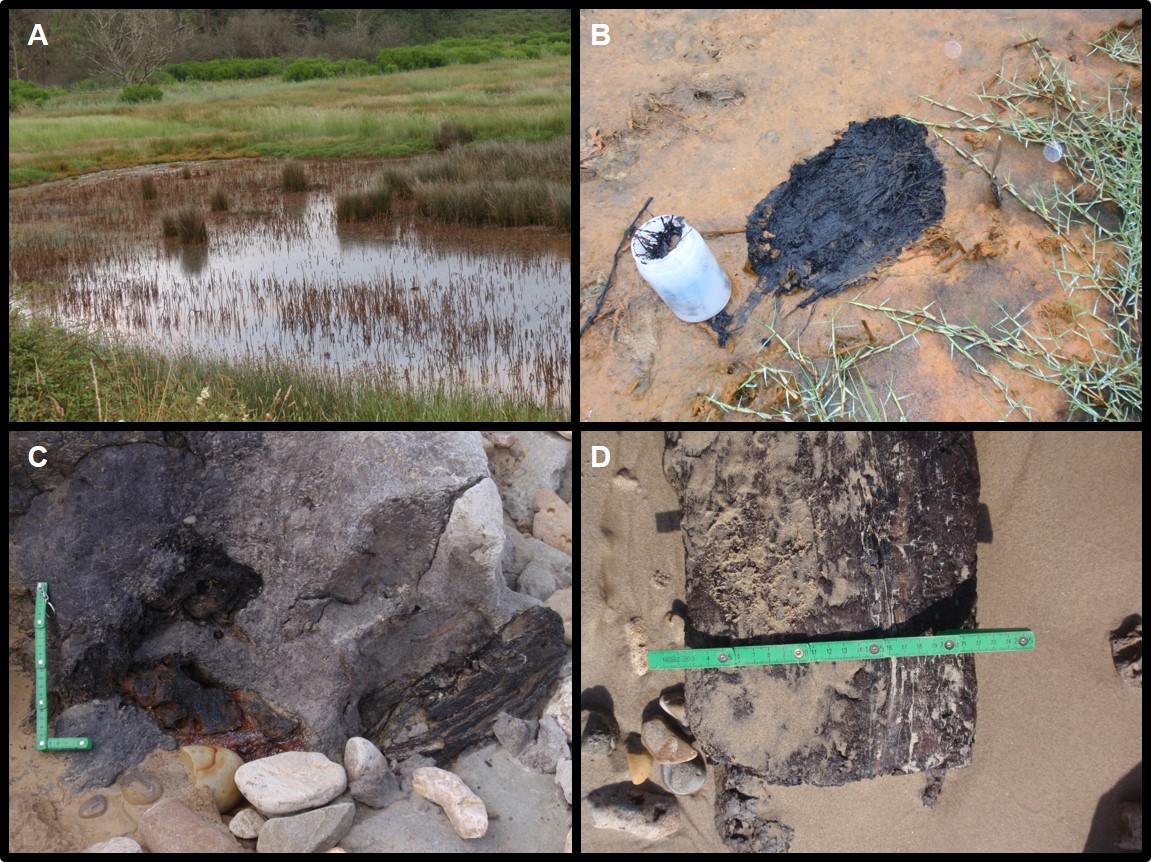 Ejemplos de turberas y formación de turba. Turbera actual (A) donde se están produciendo los primeros estadios de descomposición de la materia orgánica (B) acumulada en uno de los márgenes de la marisma de la Ría de La Rabia (Oyambre, Cantabria). Turbera fósil (C), con una edad estimada de entre 5000 y 10000 años, de la playa de Oyambre (Cantabria), en la que la materia vegetal ha tenido tiempo de compactarse (D).
Ejemplos de turberas y formación de turba. Turbera actual (A) donde se están produciendo los primeros estadios de descomposición de la materia orgánica (B) acumulada en uno de los márgenes de la marisma de la Ría de La Rabia (Oyambre, Cantabria). Turbera fósil (C), con una edad estimada de entre 5000 y 10000 años, de la playa de Oyambre (Cantabria), en la que la materia vegetal ha tenido tiempo de compactarse (D).El primer tipo es la turba. Se genera cuando la materia vegetal enterrada todavía no se ha transformado en roca y es el carbón que tiene un menor porcentaje de carbono (alrededor del 50%) en su composición.
Cuando la turba se compacta se transforma en lignito. Es un material aún deleznable, no del todo litificado, pero sí más sólido que la turba, teniendo una mayor proporción de carbono (hasta un 70% o 75% del total).
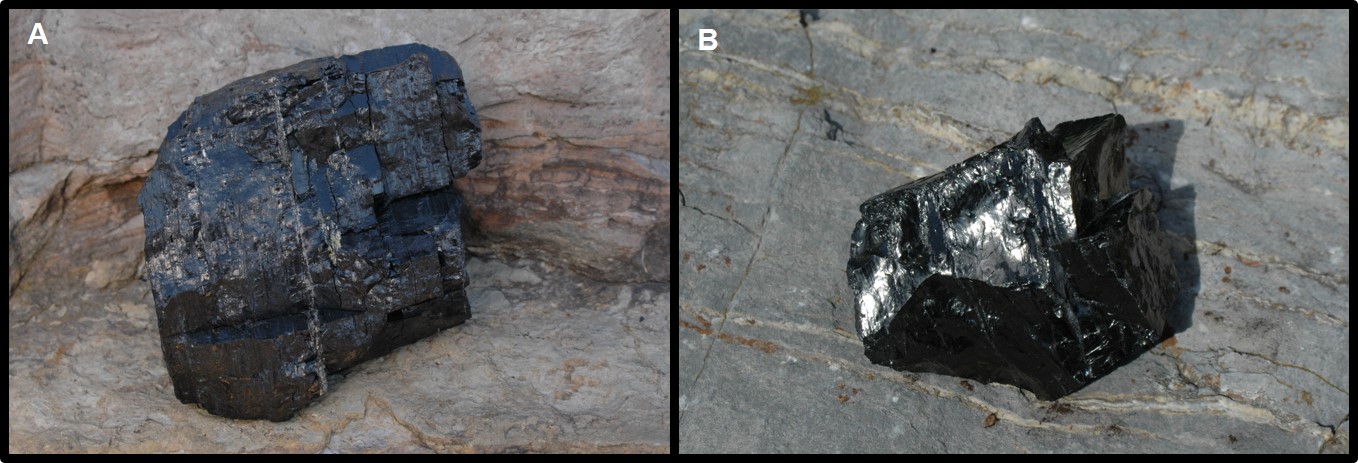 Ejemplares de hulla (A) y antracita (B), donde se aprecia la mayor compactación que sufre este último tipo de carbón. Fuente: United States Geological Service (USGS)
Ejemplares de hulla (A) y antracita (B), donde se aprecia la mayor compactación que sufre este último tipo de carbón. Fuente: United States Geological Service (USGS)Si seguimos enterrando el lignito lo convertiríamos en hulla. Este tipo de carbón sí que está ya consolidado y puede presentar hasta un 90% de carbono en su composición química.
Y el último tipo de carbón es la antracita. Es el que ha estado sometido a mayor presión y temperatura y aparece como una roca todavía más compacta que la hulla, alcanzando porcentajes de carbono comprendidos entre el 90% y el 95%.
Aunque todos estos tipos de carbón se han empleado, y emplean todavía en la actualidad, como combustible, los más buscados son la hulla y la antracita, ya que son los que tienen un mayor poder calorífico, gracias a esa elevada proporción en carbono presente en su composición química. Es decir, son los que liberan mayor cantidad de energía en forma de calor al combustionarlos. Pero no se trata de unos materiales tan abundantes como nos gustaría en la Tierra, porque, como os he comentado antes, todo es cuestión de tiempo.
Seguro que habéis visto turberas actuales, ya sea de manera presencial en algunas marismas o zonas pantanosas que hayáis visitado o en fotografías y documentales. Y seguro que también conocéis turberas famosas de zonas del centro y del norte de Europa porque han aparecido fósiles, incluso de seres humanos, en los que se han conservado las partes blandas o el pelo de los organismos debido a esa falta de oxígeno y que tenían decenas o cientos de miles de años de antigüedad. Pues ese carbón, después de todo ese tiempo, seguía siendo turba. Así que os podéis imaginar lo que tarda en formarse el carbón de los tipos hulla y antracita. Sí, la respuesta es millones de años.
Para que os hagáis una idea, los depósitos de carbón más antiguos que existen en el registro fósil son del Devónico (periodo geológico sucedido hace entre 419 y 359 millones de años). Pero más del 80% de los depósitos de carbón de nuestro planeta se formaron a partir de los vegetales que poblaron los pantanos y marismas del Carbonífero (periodo ocurrido hace entre 359 y 299 millones de años) y casi todo el resto de yacimientos explotados por el ser humano son del Cretácico (periodo que aconteció hace entre 145 y 66 millones de años).
Por eso se trata de un recurso fósil, ya que se ha originado a partir de restos orgánicos del pasado, no renovable, porque se tarda millones de años en formar y lo estamos consumiendo a un ritmo mucho más rápido (escala de tiempo humana) que no permite su reposición en los yacimientos, y escaso, ya que se tienen que dar unas condiciones geológicas muy concretas para que se pueda generar (no toda la materia vegetal circundante a zonas acuáticas se acaba convirtiendo en turba). Y creo que no hace falta que comente nada sobre su grado de contaminación atmosférica con gases de efecto invernadero cuando lo combustionamos.
Con todo esto, me reafirmo en que me parecería un regalazo encontrarme alguna variedad de carbón debajo del árbol durante estas fiestas. Aunque debo reconocer que preferiría que fuese del que está compuesto totalmente por azúcar, que sigo siendo una golosa empedernida.
Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU
El artículo Yo sí quiero que me regalen carbón se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Valentina Borok, una reconocida especialista en ecuaciones en derivadas parciales
Ella era tan brillante que yo sabía que yo no lo era tanto.
Svetlana Jitomirskaya sobre su madre, Valentina Borok.
Valentina Borok fue una destacada matemática ucraniana cuyas contribuciones más relevantes tuvieron lugar en las décadas de los años 1970 y 1980. Fue una de las pocas personas judías ucranianas que sobrevivió a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Apoyó incondicionalmente a estudiantes judíos excluidos de la investigación matemática en su país.
 Valentina Borok. Fuente: International Mathematical Union.
Valentina Borok. Fuente: International Mathematical Union.
Valentina Mijáilovna Borok nació el 9 de julio de 1931 en Járkov (Ucrania). Era la única hija de Mijail Borok (1896-1950), doctor en química y experto en ciencia de materiales, y Bella Sigal (1901-¿?), economista. Aunque Sigal fue una estudiante destacada e inició sus estudios de postgrado, fue contratada enseguida por el gobierno. A principios de la década de 1930, llegó a ocupar uno de los principales cargos en el Ministerio de Economía de Ucrania; era una mujer judía ocupando una posición privilegiada en el gobierno. Intuyó el futuro oscuro que esperaba a su pueblo y, a principios de 1937, abandonó voluntariamente su cargo alegando motivos familiares y renunciando con ello a los muchos beneficios que conllevaba su posición. Eligió un trabajo discreto que probablemente salvó a su familia de la violencia antijudía que llegaba. El Holocausto en Ucrania acabaría a principios de la década de 1940 con más de un millón y medio de judíos de Ucrania.
Tras la guerra, los estudios en matemáticasTras sobrevivir a las vicisitudes de la guerra, Valentina comenzó sus estudios de matemáticas en la Universidad Estatal de Kiev en 1949. Allí conoció a Yakov Yitomirski, un compañero de estudios con el que se casaría posteriormente.
En su segundo año de estudios universitarios, comenzó a investigar bajo la supervisión de Georgi Shilov (1917-1975), especialista en análisis funcional. Se graduó en 1954 y, siguiendo a Shilov, se trasladó a la escuela de postgrado de la Universidad Estatal de Moscú. En 1957, y bajo la supervisión de su mentor, Borok defendió su tesis doctoral centrada en sistemas de ecuaciones lineales en derivadas parciales con coeficientes constantes.
Entre 1960 y 1994, Valentina Borok trabajó en la Universidad Estatal de Járkov, convirtiéndose en profesora titular en 1970. A partir de 1983 dirigió el departamento de análisis.
Una gran parte de los trabajos de investigación (centrados en diferentes aspectos de las ecuaciones en derivadas parciales) que publicó a lo largo de su carrera los realizó en colaboración con Yakov Yitomirski. Fueron alrededor de ochenta artículos publicados en las principales revistas científicas rusas y ucranianas.
La escuela de ecuaciones en derivadas parciales de BorokA principios de los años 1970 Borok fundó en Járkov una escuela de postgrado sobre teoría general de ecuaciones en derivadas parciales. Supervisó allí dieciséis tesis doctorales y muchas más tesis de maestría. En general, sus estudiantes comenzaban a trabajar con ella en su etapa universitaria y luego continuaban su formación en la escuela de postgrado. Lamentablemente, a una parte de sus discípulos se les negó la entrada en la escuela de postgrado por ser judíos. Se veían obligados a aceptar trabajos de postgrado a tiempo completo que dejaban poco tiempo para la investigación. Borok continuó trabajando con ellos de manera no oficial, animándolos a continuar con su investigación a pesar de sus dificultades. Cuando las tesis de estos estudiantes estuvieron preparadas, Valentina Borok organizó su defensa en universidades de otros estados de la ex Unión Soviética con otros asesores formales.
El curso de análisis que impartía Valentina Borok en la Universidad Estatal de Járkov era seguido por aquellos estudiantes que deseaban aprender con rigor. En esas clases tenían un primer contacto con la investigación a través de los «problemas creativos» que Borok les proponía para obtener la máxima calificación.
Borok también redactó notas de los cursos que impartía, tanto de asignaturas troncales como de otras más especializadas, sobre análisis y ecuaciones en derivadas parciales.
En 1994, una grave enfermedad obligó a Borok a dejar su trabajo y a viajar a Israel para recibir el tratamiento médico que en Ucrania no existía. Vivió los diez últimos años de su vida en Haifa. Falleció el 4 de febrero de 2004.
Michail y Svetlana, también investigando en matemáticasEl hijo y la hija de Valentina y Yakov también eligieron las matemáticas como profesión.
Michail Zhitomirski (1958) trabaja en teoría de variedades diferenciables en el Technion, Instituto Tecnológico de Israel en Haifa.
Svetlana Yakovlevna Jitomirskaya (1966) es especialista en sistemas dinámicos y física matemática. Junto al Medalla Fields Artur Ávila resolvió en 2009 el conocido como problema de los diez martinis; su nombre alude a la oferta del matemático Mark Kac (1914-1984) que prometía pagar diez martinis a quien lo solucionara. La historia de Svetlana la contaremos, pero será en otra ocasión.
Referencias
- Svetlana Jitomirskaya, Valentina Mikhailovna Borok, MacTutor History of Mathematics Archive, 2004
- Valentina Mikhailovna Borok, Biographies of Women Mathematicians, Agnes Scott College
- Valentina Borok, Wikipedia
Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad
Nota del editor:
Los nombres de este texto que originalmente se escriben en cirílico se han transliterado al castellano (así, Járkov, Mijáilovna, Yitomirski), de tal manera que al leerlos con las normas del castellano suenen lo más parecido a como lo hacen en las lenguas originales. En los enlaces podemos encontrar Mikhailovna, que es una transliteración al inglés (la grafía kh suena como la j castellana). Las diferentes transliteraciones empleadas por los hijos de Yacov Yitormirski al inglés (Michail Zhitomirski, Svetlana Jitomirskaya) se han respetado por ser las grafías con las que publican y son conocidos. Finalmente, se mantiene el nombre Kiev, que es el asentado en castellano para la capital de Ucrania, si bien la romanización del original ucraniano es Kyiv, que posee una combinación gráfica ajena al castellano.
El artículo Valentina Borok, una reconocida especialista en ecuaciones en derivadas parciales se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.
Orriak
- « lehenengoa
- ‹ aurrekoa
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- hurrengoa ›
- azkena »

